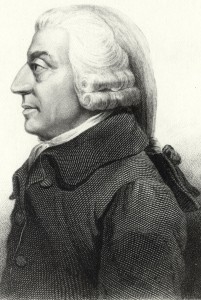Mises escribe (“The Myth of the Failure of Capitalism”):
“Antes que existiera la economía política, se creía que cualquiera que tuviera poder y la determinación de usarlo podía hacer lo que quisiera. Pero aun si el poder de quienes sustentaban autoridad era considerado ilimitado y omnipotente, los sacerdotes advertirían a los gobernantes que debían moderarse en el uso de su poder para la salvación de sus almas.
Esta visión fue destruida con la fundación de la sociología y el trabajo de una gran número de intelectuales, entre los cuales los nombres de David Hume y Adam Smith brillan en forma destacada. Se descubrió que el poder social es algo moral e intelectual, no algo material o ‘real’ en el sentido vulgar del término, como antes se pensaba. Y se comprendió que existe una unidad inevitable en los fenómenos del mercado que ni siquiera el poder puede destruir. Se descubrió que en la arena social hay algo funcionando que incluso los que detentan el poder no pueden torcer y que, al buscar sus objetivos, se deben ajustar a ello no muy diferente de como se someten a las leyes de la naturaleza. En toda la historia del pensamiento humano y las ciencias, nunca hubo un descubrimiento mayor.”
“Comenzando con el reconocimiento de las leyes del mercado, la economía política demuestra los efectos cuando el poder político y la fuerza intervienen en el funcionamiento del mercado. Una intervención aislada no puede alcanzar los fines para los que fue aplicada por las autoridades y lleva a consecuencias que son indeseables aun desde la perspectiva de quienes detentan el poder. Así, aún desde la perspectiva del intervencionista, los efectos son inútiles y dañinos.”
“El argumento utilizado para hacer responsable al capitalismo de por lo menos alguna de estas cosas se basa en la idea de que los emprendedores y capitalistas ya no son liberales sino que se han vuelto intervencionistas y estatistas. Esto es cierto, pero las conclusiones son erróneas. Esas conclusiones se basan en una visión marxista insostenible de que los emprendedores y capitalistas protegieron sus especiales intereses de clase a través del liberalismo durante el auge del capitalismo, pero ahora, en el período de su declive, protegen sus intereses a través del intervencionismo. Así, supuestamente se muestra que la ‘economía regulada’ bajo el sistema intervencionista es un sistema económico históricamente necesario para esa fase del capitalismo en la cual nos encontramos ahora. Pero la idea que la Economía Clásica y el Liberalismo eran la ideología (en el sentido marxista del término) de la burguesía es una de las tantas doctrinas marxistas absurdas. Si los emprendedores y capitalistas pensaron como liberales en Inglaterra en 1800 y piensan como intervencionistas, estatistas y socialistas en la Alemania de 1930, la razón de esto es que incluso los emprendedores y capitalistas están en manos de las ideas predominantes del momento. Los emprendedores tienen intereses especiales que podrían haber sido protegidos por el intervencionismo y dañados por el liberalismo en 1800 no menos que en 1930.”
“Ahora, a los grandes emprendedores se los llama ‘líderes económicos’. La sociedad capitalista no conoce de ‘líderes económicos’. La diferencia característica entre una economía socialista y una capitalista se basa precisamente en el hecho de que los emprendedores y los dueños de los medios de producción no siguen otro liderazgo que no sea el del mercado. La costumbre de llamar a los directores de grandes empresas como líderes económicos significa que esas posiciones generalmente se consiguen no a través del éxito económico sino de otros medios.”
“En el estado interventor ya no es de crucial importancia para el éxito de una empresa que el negocio se maneje de una forma que satisfaga la demanda de los consumidores de la mejor y menos costosa forma. Es mucho más importante que uno tenga “buenas relaciones” con las autoridades políticas que la intervención actúe en beneficio y no en perjuicio de la empresa. Un poco más de protección arancelaria para los productos que la empresa fabrica y un poco menos para los insumos que utiliza puede ser mucho más beneficios que una mayor eficiencia manejando el negocio. No importa cuán bien se maneje una empresa, fracasará si no sabe proteger sus intereses en el diseño de aranceles y en la relación con las autoridades. Tener “contactos” se vuelve más importante que producir bien y barato.”