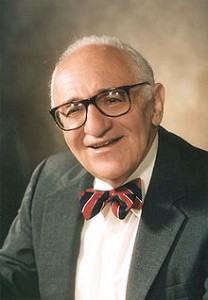Con los alumnos de la UBA Derecho comenzamos a ver el libro de Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina”. En su introducción, Alberdi analiza las distintas escuelas económicas y a cual pertenece la Constitución:
“Hay tres elementos que concurren a la formación de las riquezas:
1° Las fuerzas o agentes productores, que son el trabajo, la tierra y el capital.
2° El modo de aplicación de esas fuerzas, que tienen tres fases, la agricultura, el comercio y la industria fabril.
3° Y, por fin, los productos de la aplicación de esas fuerzas.
Sobre cada uno de esos elementos ha surgido la siguiente cuestión, que ha dividido los sistemas económicos: – En e1 interés de la sociedad, ¿vale más la libertad que la regla, o es más fecunda la regla que la libertad? Para el desarrollo de la producción, ¿es mejor que cada uno disponga de su tierra, capital o trabajo a su entera libertad, o vale más que la ley contenga algunas de esas fuerzas y aumente otras? ¿Es preferible que cada uno las aplique a la industria que le diere gana, o conviene más que la ley ensanche la agricultura y restrinja el comercio, o viceversa? ¿Todos los productos deben ser libres, o algunos deben ser excluidos y prohibidos, con miras protectoras?
He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina para un país. La España ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la libertad.
Veamos, ahora, cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política.
La escuela mercantil, representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza en el dinero y no admitía otros medios de adquirirla que las manufacturas y el comercio, seguía naturalmente el sistema protector y restrictivo. Colbert formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V y Felipe II. Esa escuela, perteneciente a la infancia de la economía, contemporánea del mayor despotismo político en los países de su origen galo-español representa la intervención limitada y despótica de la ley en el ejercicio de la industria.
A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestros días, que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la industria, sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se dan la mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción, posesión y distribución de la riqueza.
Estas dos escuelas son opuestas a la doctrina económica en que descansa la Constitución argentina.
Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la libertad, se halla la escuela llamada physiocrática, representada por Quesnay, y la grande escuela industrial de Adam Smith.
La filosofía europea del siglo XVIII, tan ligada con los orígenes de nuestra revolución de América, dió a la luz la escuela physiocrática o de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuente de riqueza que la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: – dejar hacer, dejar pasar, por toda intervención en la industria.
En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza. «Inspirado por la nueva era social, que se abría para ambos mundos (sin sospechado él tal vez, dice Rossi), dando al trabajo su carta de ciudadanía y sus títulos de nobleza, establecía el principio fundamental de la ciencia.» Esta escuela, tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento, que a los sesenta años ha tenido por neófito a Roberto Peel en los últimos días de su gloriosa vida, conserva hasta hoy el señorío de la ciencia y el respeto de los más grandes economistas. Su apóstol más lúcido, su expositor más brillante es el famoso Juan Bautista Say, cuyos escritos conservan esa frescura imperecedera que acompaña a los productos del genio.
A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución.”