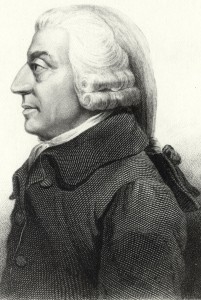En el Libro IV de La Riqueza de las Naciones, Adam Smith trata los “distintos sistemas de política económica” y en el capítulo II en particular sobre el sistema “comercial o mercantil”: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN12.html
Las políticas mercantilistas se han seguido aplicando desde entonces (y Adam Smith explica más abajo porqué), pero la “teoría mercantilista” nunca pudo recuperarse del golpe que le propinara Adam Smith en su texto. Algunos párrafos:
“Un país rico, de la misma forma que un hombre rico, se supone es un país donde abunda el dinero; y acumular oro y plata en un país se supone es la forma más sencilla de enriquecerlo. Por cierto tiempo luego del descubrimiento de América, lo primero que preguntaban los españoles cuando llegaban a una costa desconocida solía ser si había mucho oro o plata en la vecindad. Según la información que recibieran, juzgaban si era oportuno establecer allí un asentamiento o si valía la pena conquistar el país. Plano Carpino, un monje, enviado como embajador de Francia a uno de los hijos del famoso Genghis Khan, relató que los tártaros solían preguntarle si había muchas ovejas y bueyes en el reino de Francia. Su pregunta tenía el mismo objetivo que la de los españoles. Querían saber si era un país suficientemente rico para ser conquistado. Entre los tártaros, como en todas las naciones de pastores que son usualmente ignorantes del dinero, el ganado es el instrumento del comercio y la medida de valor. La riqueza, por lo tanto, según ellos, consiste en ganado como para los españoles consistía en oro y plata. De los dos, tal vez la noción de los tártaros estaba más cerca de la verdad.”
…
“Como consecuencia de estas nociones populares, todas las distintas naciones de Europa han estudiado, aunque con poco resultado, todo medio posible para acumular oro y plata en sus respectivos países. España y Portugal, los propietarios de las principales minas que proveen a Europa de esos metales, han tanto prohibido su exportación bajo las penas más severas o las han sujetado a considerables aranceles. Esa misma prohibición parece haber sido parte de la política de muchos países de Europa en el pasado. Se la encuentra, incluso, donde menos deberíamos esperarla, en algunas viejas leyes del parlamento de Escocia que prohíben bajo fuertes penalidades el transporte de oro o plata del reino. Una política similar se aplicó tanto en Francia como en Inglaterra.”
Y respecto a las preocupaciones de quedarse “sin dinero”, comenta:
“Un país que no tiene minas propias debe, indudablemente, obtener su oro y plata de países extranjeros de la misma forma que uno que no tiene viñedos para obtener vinos. No parece necesario, entonces, que la atención del gobierno debe ocuparse más de un asunto que del otro. Un país que tiene los recursos para comprar vino obtendrá siempre el vino que necesite; y un país que tiene los recursos para comprar oro y plata nunca tendrá falta de ellos. Se los compra por un cierto precio como cualquier otro producto, y como son el precio de todos los otros productos, todos los otros productos son el precio de los metales. Confiamos con total seguridad que la libertad de comercio, sin ninguna atención por parte del gobierno, nos proveerá siempre del vino que necesitamos; y podemos confiar que de igual forma nos proveerá siempre del oro y la plata que podamos comprar o emplear, tanto sea para la circulación de nuestros productos, como para otros usos.”