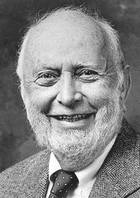Cuando analizamos la posibilidad de soluciones voluntarias a problemas de “fallas de mercado”, vale la pena analizar la organización de los barrios informales. Allí, hemos visto, surgen organizaciones locales que hasta administran justicia. ¿Y qué principio jurídico aplican? Del Cap. 8 del libro El Foro y el Bazar:
De Soto asigna a las organizaciones que manejan asentamientos informales un objetivo de “maximizar valor”. Según investigaciones del Instituto Libertad y Democracia el objetivo principal de las organizaciones informales que surge del “contrato de ocupación” consiste en proteger e incrementar el valor de la propiedad tomada. En este sentido, cumplen una serie de funciones tales como negociaciones con autoridades, protección del orden público, gestiones para la provisión de servicios públicos, registro de la propiedad en el asentamiento y administración de justicia (1987, p. 27).
¿Significa esto que siguen un principio “coaseano” de eficiencia? La referencia, no obstante, se dirige a las negociaciones formales con las autoridades, no entre los ocupantes. Están forzados a negociar con las autoridades porque los derechos informales son también débiles y vulnerables y los ocupantes valoran cualquier paso que los consolide. Las negociaciones incluyen diferentes problemas que van desde el reconocimiento de la posesión a la provisión de servicios básicos e infraestructura. De Soto y Zarazaga, sin embargo, no se ocupan del criterio que estas organizaciones o los líderes sociales siguen en estos casos. Trataremos de deducirlos de otras fuentes.
Los ocupantes muestran una visión “Lockeana” sobre el origen de los derechos de propiedad: posesión por ocupación. Cravino (2006, p. 160) informa sobre las siguientes formas para obtener una vivienda informal:
1. Ocupando o tomando un “lote” y construyendo su propia vivienda.
2. Accediendo a un pedazo de terreno o construyendo su vivienda atrás o sobre la vivienda de algún pariente.
3. Mediante el “allegamiento”: compartiendo la vivienda con un pariente o amigo, sobre todo por un período breve de tiempo para permitirle al recién llegado encontrar un lugar.
4. Viviendo en casas prestadas por algún pariente, vecino o amigo. Cravino (2009, p. 16) comenta la ambigüedad entre “cuidar” y “quedarse” en una casa. Aún si es prestada, con el tiempo quienes tienen la custodia de la casa considerarán que han adquirido un derecho sobre ella, sobre todo si realizaron trabajos de mantenimiento o mejoras.
5. Ocupación de viviendas deshabitadas (el dueño regresó a su país de origen o está preso o prófugo). Usualmente esto requiere la aprobación de una organización comunitaria, un delegado o la iglesia.
6. En algunos pocos casos, obtienen la vivienda del gobierno local.
Chávez Molina (2010) encuentra el mismo principio en la asignación de puestos en la feria informal de Francisco Solano. Este suburbio del sur de Buenos Aires es la sede de una de las ferias comerciales más grandes de la ciudad, funcionando los miércoles y sábados con más de 1.600 puestos ofreciendo alimentos, ropa, calzado y todo tipo de productos falsificados. Aunque la feria como tal ha sido aprobada y es regulada por el gobierno local, éste solo ha autorizado 600 puestos y no hay control sobre los productos que se venden. En verdad, existen como dos ferias dentro de la misma área: una más formal y la “cola”, como la llaman, completamente informal.
La existencia de estos mercados informales es visible en cualquier país no desarrollado y aún en algunos que lo son. Lo que resulta relevante para nuestro tema aquí es que no existe una regulación formal sobre el lugar que debe ocupar cada comerciante. Todos los entrevistados por Chávez Molina (2010, p. 153) dijeron que se habían “ganado” el lugar a través de la participación constante en la feria y las relaciones resultantes con otros comerciantes. Cualquiera puede instalarse en la feria, comenzando en la “cola” que es al final de la feria, o en las calles laterales, y solo luego de una participación constante y relaciones personales con los comerciantes ya establecidos se podrán mover a mejores ubicaciones cuando los lugares estén disponibles. Si un comerciante no se presenta por un mes, nadie cuestionará si otro ocupa su lugar, aunque se consideran situaciones de ausencia por enfermedad.