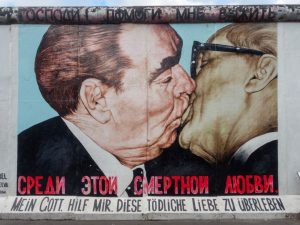Aunque ya no existe sigue siendo importante analizar lo ocurrido en la Unión Soviética, aunque sea, como dice el siguiente artículo, porque hay quienes quieren desviar la discusión sobre el socialismo diciendo que eso realmente no lo era. El Institute of Economic Affairs de Londres publica un muy interesante análisis en esta serie de textos: A Brief History of the Soviet Economy – Part 1: https://insider.iea.org.uk/p/a-brief-history-of-the-soviet-economy
“Todos conocemos bien el cliché trillado del comentarista izquierdista que afirma que «la Unión Soviética no era el socialismo real». Es una caricatura tan persistente y real como la del comentarista neoliberal que plantea la pregunta retórica: «Nómbrenme un país donde el socialismo haya funcionado». A quien busque evidencia de este fenómeno cultural, le recomiendo dirigir su atención al trabajo sobre socialismo de Kristian Niemietz, de la IEA, especialmente a su libro «Socialismo: La idea fallida que nunca muere». Evidentemente, la izquierda socialista aún no ha aprendido la lección de historia y, lo que es aún peor, sus oponentes aún parecen incapaces de combatir su revisionismo histórico. Desde veteranos intelectuales de izquierda como Noam Chomsky hasta comentaristas modernos como Hasan Piker, Owen Jones, Ash Sarkar y Grace Blakeley, quienes se autodenominan socialistas hoy en día se han vuelto expertos en desestimar las referencias a la Unión Soviética (o a cualquier otro estado que se declare socialista) como un simple ejemplo de «socialismo de Estado» perverso y distorsionado, en lugar del «socialismo real» al que aspiran. Sin embargo, si bien ofrecen algunas críticas a los elementos autoritarios y burocráticos de la Unión Soviética y la República Popular China, también se apresuran a mencionar la «impresionante industrialización» y las «grandes mejoras en el nivel de vida» logradas por estos regímenes. (Logros superados por economías capitalistas con considerablemente menos ineficiencia y derramamiento de sangre). En resumen, sus declaraciones podrían resumirse como: «La Unión Soviética no fue socialismo real, pero en la medida en que lo fue, fue buena».”