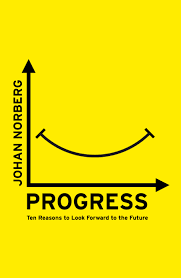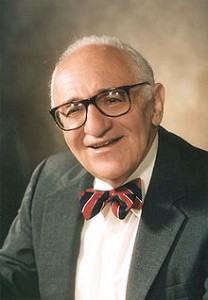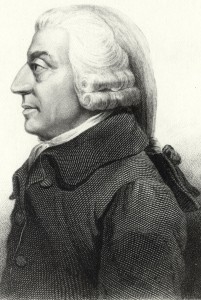Con los alumnos de la UBA Derecho vemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico referirse a los principios y disposiciones de la Constitución en relación a la producción agrícola, comercial e industrial. ¿Comercio? He aquí lo que dice:
“¿Hay una producción que pueda llamarse comercial? ¿El comercio produce, en el sentido que esta palabra tiene en la economía política? – Hoy no hay un solo economista que no dé una solución afirmativa a esta cuestión.
Entienden por producción los economistas, no la creación material de una cosa que carecía de existencia (el hombre no tiene semejante facultad), sino la transformación que los objetos reciben de su industria, haciéndose aptos para satisfacer alguna necesidad del hombre y adquiriendo por lo tanto un valor. – En este sentido el comercio contribuye a la producción en el mismo grado que la agricultura y las máquinas, aumentando el valor de los productos por medio de su traslación de un punto en que valen menos a otro punto en que valen más. Un quintal de cobre de Coquimbo tiene más valor en un almacén de Liverpool, por la obra del comerciante que lo ha trasportado del país en que no era necesario al país en que puede ser más útil.
El comercio es un medio de civilización, sobre todo para nuestro continente, además que de enriquecimiento; pero es bajo este último aspecto como aquí le tomaremos.
Ninguna de nuestras fuentes naturales de riqueza se hallaba tan cegada como ésta; y por ello, si el comercio es la industria que más libertades haya recibido de la Constitución, es porque ninguna las necesitaba en mayor grado, habiendo ella sido la que soportó el peso de nuestro antiguo régimen colonial, que pudo definirse el código de nuestra opresión mercantil y marítima.
Para destruir la obra del antiguo derecho colonial, que hizo de nuestro comercio un monopolio de la España, la Constitución argentina ha convertido en derecho público y fundamental de todos los habitantes de la Confederación el de ejercer el comercio y la navegación. Todos tienen el derecho de navegar y comerciar, ha dicho terminantemente su artículo 14.
Y para que la libertad de navegación y comercio, dec1arada en principio constitucional, no corra el riesgo de verse derogada por reglamentos dictados involuntariamente por la rutina que gobierna las nociones económicas de todo legislador ex colono, la Constitución ha tenido el acierto de sancionar expresamente las demás libertades auxiliares y sostenedor as de la libertad de comercio y de navegación.
El derecho de comerciar y de navegar, admitido como principio, ha sido y podía ser atacado por excepciones que excluyesen de su ejercicio a los extranjeros. Nuestra legislación de Indias era un dechado de ese sistema, que continuaba coexistiendo con la República. – Para no quitar al comercio sus brazos más expertos y capaces, el art. 20 de la Constitución ha dado a los extranjeros el derecho de comerciar y navegar, en igual grado que a los naturales. Los extranjeros, ha dicho, gozan en el territorio de la Confederación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprar los y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto, etc.
El derecho de navegar y comerciar había sido y podía ser anulado por restricciones excepcionales puestas a la libertad de salir y de entrar, de permanecer y de circular en el territorio, que no es más que un accesorio importantísimo de la libertad comercial. La Constitución hace imposible este abuso, consagrando por su artículo 14 el derecho en favor de todos los habitantes de la Confederación de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.
El derecho de comerciar y navegar, establecido como principio fundamental, podía ser anulado por exclusiones de banderas en la navegación de nuestros ríos interiores y costas marítimas. Para que la navegación interior tenga un sentido real y una existencia verdadera, el art. 26 de la Constitución ha declarado que la navegación de los ríos interiores de la Confederación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad municipal .
El comercio, la navegación, la circulación interiores, declarados libres por principio de derecho constitucional, podían ser y habían sido atacados durante la revolución republicana, por reglamentos provinciales que establecían contribuciones de aduanas interiores. La Constitución de mayo ha querido hacer imposible esta mistificación de libertad comercial, declarando cuatro veces por falta de una, que el comercio y la navegación interior no pueden ser gravados con ningún género de imposición. Los artículos 9, 10, 11 Y 12 de la Constitución son cuatro versiones de un mismo precepto de libertad comercial.”