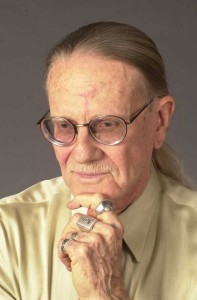Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico y Social, de UCEMA, completamos el análisis de las contribuciones de Adam Smith y los escoceses leyendo un artículo de otro Smith, Vernon, premio Nobel de Economía 2002 por sus aportes para el desarrollo de la economía experimental. El artículo se llama “Las dos caras de Adam Smith”:
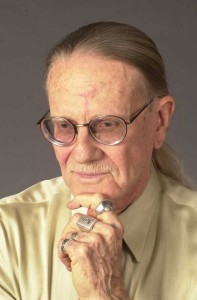
“No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero, o del panadero, de quienes debemos esperar nuestra cena, sino de la preocupación de estos por sus propios intereses… Esta división del trabajo no está originada en ninguna sabiduría humana, que anticipa y procura la opulencia a la que da lugar. Lo está en la necesaria, aunque muy lenta y gradual consecuencia, de una cierta propensión que observamos en su naturaleza, que sin buscar esa utilidad generalizada, lo inclina al trueque e intercambio de una cosa por otra”. La riqueza de las naciones, Adam Smith, 1776
“No importa cuán egoísta se suponga al hombre, es evidente que hay ciertos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse en la fortuna de los demás, y transforman la felicidad de aquellos en necesaria para él, aunque no obtenga de eso otro placer más que observarla”. La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith, 1759
Para Vernon Smith, como para Coase en un post anterior, no hay contradicción y recurre a la antropología y la sicología evolutiva para concluir:
“Sin embargo, estas dos visiones no son inconsistentes si reconocemos como un rasgo distintivo fundamental de los homínidos su propensión universal al intercambio social. Esta propensión se expresa tanto en el intercambio personal en las transacciones sociales en pequeños grupos, como en el comercio impersonal, por medio de extensos mercados de grandes grupos. De esa manera, podemos decir que Smith tenía solo un axioma de comportamiento: “la propensión al trueque e intercambio de una cosa por otra”, donde los objetos de intercambio los interpretaré de tal manera que incluyan no solo bienes, sino también regalos, asistencia y favores, fundados en la simpatía y preocupación por los demás. Esto es, “en la generosidad, humanidad, amabilidad, compasión, amistad y estima” (Smith, 1759).”
“Como se puede observar en los registros etnográficos y en experimentos de laboratorio, ya sea que se intercambien bienes o favores, en ambos casos se producen ganancias, que son las que los seres humanos buscan incesantemente en todas las transacciones sociales. Así, este axioma de Adam Smith, interpretado de manera que incluya el intercambio de bienes y de favores -cuando éste ocurre en distintos instantes del tiempo-, así como el comercio de bienes -cuando éste es efectuado en un instante preciso del tiempo, ya sea por medio del dinero o por medio del trueque por otros bienes-, es suficiente para caracterizar la mayor parte de los emprendimientos sociales y culturales humanos. Esto explica por qué la naturaleza humana parece inducir a las personas a preocuparse simultáneamente de sí misma y de los demás, y permitiría entender el origen y fundamento último de los derechos de propiedad.”
“El derecho de propiedad es una garantía que permite que ciertos actos sean realizados por personas dentro de los marcos definidos por ese derecho. Nosotros automáticamente pensamos en el Estado como el garante contra represalias cuando los titulares del derecho lo ejercen. Pero los derechos de propiedad preceden a los estados-naciones, porque el intercambio social al interior de tribus sin Estado, y el comercio entre estas tribus precede a la revolución agrícola ocurrida hace solo 10.000 años, un mero pestañeo en la escala de tiempo de la emergencia de los humanos. Tanto el intercambio social como el comercio reconocen implícitamente derechos mutuos para actuar que se traducen en lo que normalmente llamamos “derechos de propiedad”. ¿En qué sentido son estos derechos “naturales”? La respuesta, creo, se encuentra en la universalidad, espontaneidad y valor adaptativo evolucionario de la reciprocidad. La reciprocidad en nuestro actuar, que se observa en la conducta humana (y también prominentemente en la de nuestros parientes cercanos, los chimpancés), es el fundamento de nuestro rasgo distintivo como criaturas de intercambio social, intercambio que hemos extendido para incluir el comercio con personas sin parentesco y también con miembros de otras tribus mucho antes que adoptáramos la agricultura y la ganadería como formas de vida.”