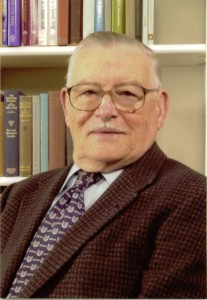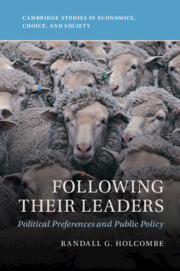Con los alumnos de la materia Historia del Pensamiento Económico y Social, UCEMA, comenzamos a considerar el Análisis económico de la política con uno de sus fundadores. James Buchanan en un artículo titulado “Política sin Romanticismos”
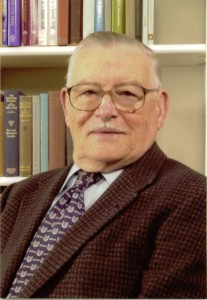
Así describe el objetivo de la “teoría de la elección pública” o Public Choice:
“En esta conferencia me propongo resumir la aparición y el contenido de la «Teoría de la Elección Pública», o, alternativamente, la teoría económica de la política, o «la Nueva Economía Política». Esta tarea de investigación únicamente ha llegado a ser importante en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en Europa y Japón, la teoría sólo ha llegado a constituir el centro de atención de los estudiosos en los años setenta; los desarrollos en América provienen de los años cincuenta y sesenta. Como espero que mis observaciones sugieran, la Teoría de la Elección Pública no carece de antecedentes, especialmente en el pensamiento europeo de los siglos XVIII y XIX. El Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol y en un sentido auténtico tal pretensión es seguramente correcta, especialmente en las llamadas «ciencias sociales». Sin embargo, en el terreno de las ideas dominantes, la »elección pública» es nueva, y esta subdisciplina, situada a mitad de camino entre la Economía y la Ciencia Política, ha hecho cambiar la forma de pensar de muchas personas. Si se me permite utilizar aquí la manida expresión de Thomas Kuhn, creo que podemos decir que un viejo paradigma ha sido sustituido por otro nuevo. 0, retrocediendo un poco más en el tiempo y utilizando la metáfora de Nietzsche, ahora nosotros miramos algunos aspectos de nuestro mundo, y especialmente nuestro mundo de la política, a través de una ventana diferente.
El título principal que he dado a esta conferencia, «Política sin romanticismos» fue escogido por su precisión descriptiva. La Teoría de la Elección Pública ha sido el vehículo a través del cual un conjunto de ideas románticas e ilusiones sobre el funcionamiento de los Gobiernos y el comportamiento de las personas que gobiernan ha sido sustituido por otro conjunto de ideas que incorpora un mayor escepticismo sobre lo que los Gobiernos pueden hacer y sobre lo que los gobernantes harán, ideas que sin duda son más acordes con la realidad política que todos nosotros podemos observar a nuestro alrededor. He dicho a menudo que la elección pública ofrece una «teoría de los fallos del sector público» que es totalmente comparable a la «teoría de los fallos del mercado» que surgió de la Economía del bienestar de los años treinta y cuarenta. En aquel primer esfuerzo se demostró que el sistema de mercados privados fallaba en ciertos aspectos al ser contrastado con los criterios ideales de eficiencia en la asignación de los recursos y en la distribución de la renta. En el esfuerzo posterior, en la elección pública, se demuestra que el sector público o la organización política falla en ciertos aspectos cuando se la contrasta con la satisfacción de criterios ideales de eficiencia y equidad. Lo que ha ocurrido es que hoy encontramos pocos estudiosos bien preparados que están dispuestos a intentar contrastar los mercados con modelos ideales. Ahora es posible analizar la decisión sector privado-sector público que toda comunidad ha de tomar en términos más significativos, comparando los aspectos organizativos de varias alternativas realistas.
Parece cosa de elemental sentido común comparar las instituciones tal como cabe esperar que de hecho funcionen en lugar de comparar modelos románticos de cómo se podría esperar que tales instituciones funcionen. Pero este criterio tan simple y obvio desapareció de la conciencia culta del hombre occidental durante más de un siglo. Tampoco puede en absoluto decirse que esta idea sea aceptada hoy de forma general. Tenemos que admitir que la mística socialista de que el Estado, la política, consiguen alcanzar de alguna manera el «bien público» trascendente pervive todavía entre nosotros bajo diversas formas. E incluso entre aquellos que rechazan tal mística hay muchos que buscan incesantemente el ideal que resolverá el dilema de la política.”