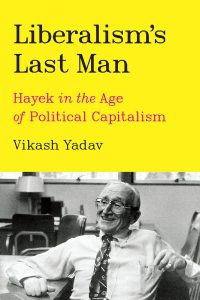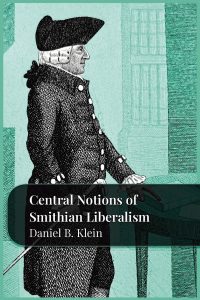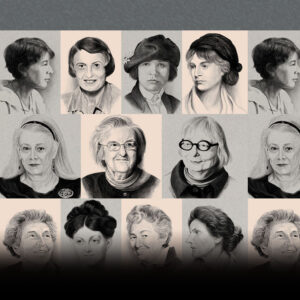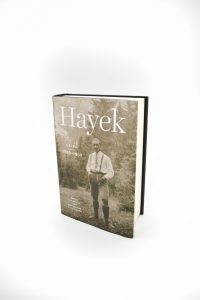Tengo un amigo que es claramente liberal y también fan de Foucault. No he explorado a este autor así no puedo aseverar que este autor sea un aporte a las ideas liberales, pero he aquí un artículo que lo plantea. Es de David McGrogan, Associate Professor of Law at Northumbria University. Se titula “A Foucauldian Defense of Liberalism”: https://lawliberty.org/a-foucauldian-defense-of-liberalism/
“He aquí un caso sólido de que Michel Foucault fue el pensador más importante e influyente de la segunda mitad del siglo XX. No era un buen hombre. Y muchas de sus conclusiones eran odiosas. Pero discernió el camino por el que caminaba la modernidad mejor que casi nadie.
Las contribuciones más útiles de Foucault no se publicaron en forma de libro, sino que se entregaron como conferencias, compiladas y traducidas póstumamente. Los reunidos en la colección Seguridad, Territorio, Población son, con diferencia, los más significativos. En ellos, Foucault proporciona una conceptualización completa de la evolución de la gobernanza moderna, mostrando cómo ésta se caracteriza, sobre todo, por la “gubernamentalidad” o lo que en otros lugares se ha llamado la “conducción de la conducta”.
Tan pronto como uno escucha la última frase, instantáneamente comprende la idea. Vivir en una sociedad moderna es tener la conducta constantemente monitoreada, manipulada, alterada, empujada, moldeada, cuestionada, problematizada y corregida. Y quienes nos gobiernan parecen haber asumido el papel de directores de orquesta, vigilando nuestros movimientos y guiándonos en concierto. Nuestras opciones de vida no son nuestras, a pesar de que continuamente nos aseguran lo contrario; en cambio, simplemente seguimos los movimientos del bastón. Foucault vio este estado de cosas como algo que había ido evolucionando gradualmente desde el siglo XVI y que en 1977, el año del que hablaba, ya estaba muy avanzado. En 2023 veremos su gran aceleración: mientras somos nominalmente ciudadanos libres de democracias liberales, todos entendemos lo que nuestros gobernantes esperan de nosotros: consumir menos carbono, conducir menos, hacer más ejercicio, comer menos carne, poseer menos bienes, consumir menos alcohol y tabaco, celebrar la diversidad, favorecer la apertura de fronteras, estar completamente vacunado, evitar el plástico de un solo uso, etc. Todo el mundo conoce la letanía.
La idea de Foucault fue que este fenómeno no encontraría efecto principalmente a través de la emisión de leyes, edictos o decretos. Por supuesto, existen requisitos legales «duros» que debemos seguir (uno piensa, por ejemplo, en las prohibiciones de los nuevos automóviles de gasolina, que están a la vista casi universalmente en todo el mundo desarrollado). Pero la mayor parte de la conducción de nuestra conducta ocurre a través de medios mucho más difusos, una especie de coerción suave que no funciona imponiendo demandas sino sofocando alternativas. No es ilegal comer carne. Simplemente nos engatusan con opciones «más saludables». No lo encarcelarán por difundir la «desinformación» sobre las vacunas. Simplemente encontrará sus cuentas de redes sociales suspendidas o sus comentarios censurados. No es que alguna vez sea ilegal subirse a un avión a Grecia para pasar unas vacaciones. Es solo que los recargos por combustible eventualmente harán que esto sea prohibitivamente costoso para el populacho. Conducir un coche de gasolina nunca se convertirá en un delito penal, pero las autoridades locales, a través de cargos por congestión, gestión del tráfico y carriles para autobuses, harán que sea tan miserable ser un automovilista que la gente simplemente dejará de conducir. Sorprendentemente, la mayoría de estas medidas no son implementadas solo por el estado, sino por su actuación en concierto con entidades nominalmente privadas, muchas de las cuales operan en la esfera digital.”