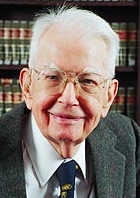Qué difícil resulta ver el papel que cumplen los incentivos económicos. Sobre todo los positivos. La Nación presenta un largo reportaje a Osvaldo Canziani, comentando los resultados de la reciente reunion en Lima (Perú). Un eminente meteorólogo y profesor de Fïsica, tiene numerosos antecedentes y logros: “copresidente del Grupo de Trabajo II, que se focalizó en Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), organismo que recibió el Premio Nobel en 2007. A lo largo de su extensa carrera -tiene 92 años-, Canziani también desempeñó numerosas tareas de asistencia técnica, tanto a nivel local como internacional, presidió organismos, redactó numerosos artículos de investigación y se hizo tiempo, incluso, para la docencia, labor que continúa en la actualidad.”
Aquí está el reportaje completo, cuyo título “Tenemos que empezar a mirar a la naturaleza como sujeto de derecho”, supongo que ya generaría polémica entre los abogados: http://www.lanacion.com.ar/1755231-osvaldo-canziani-tenemos-que-empezar-a-mirar-a-la-naturaleza-como-sujeto-de-derecho
“-¿Y se puede pensar en un tipo de crecimiento amigable con el ambiente?
-Sí. Hay que ser austero. No hay que pensar cuántos hijos le voy a dejar al ambiente, sino cuántos hijos míos puede mantener el ambiente. Pero somos una raza que vive pensando en el dinero. Yo no reniego de eso, pero no hay que pasarse para el otro lado. Hoy en día existe el concepto de agua virtual. Un kilo de carne, acá son diez mil litros de agua. En Paraguay, quince mil, porque el animal come pasto, toma agua y demás. Amartya Sen dice una cosa muy simple: hay que empezar a incorporar las externalidades. Si yo produzco, debería considerar el agua que uso. En Lima se precisó que para el año 2050 habría que reducir las emisiones entre el 30 y el 70 por ciento porque si la cosa sigue así, se para el mundo.”
Si somos una raza que vive pensando en el dinero, entonces quiere decir que respondemos, y mucho, a los incentivos monetarios. Claro que parece que con ellos se obtuvieran resultados negativos. Dice el Dr. Canziani: “Si yo produzco, debería considerar el agua que uso”.
Pregunto: ¿No consideraría esa persona el agua que usa si tuviera que pagar por ella un precio de mercado que refleje su escasez? ¿No serviría en este caso el incentivo monetario para evitar el despilfarro del agua? Está bien apelar a la conciencia, pero en este caso (como en el conocido “billetera mata galán”) podría decirse que “billetera mata a quien derrocha agua”.
Continuemos:
“-¿Y en esas cumbres se habla lo suficiente de la necesidad de adaptación o de hacer a las ciudades más resilientes?
-No lo suficiente, pero ya se han organizado grupos para empezar a discutir. La clave pasa por educar a la gente. Uno lo ve todo el tiempo: el portero que barre con el chorro de agua cuando en ciertas localidades no hay agua. Pero sólo cuando uno está inmerso en el problema, empieza a pensar soluciones. Los argentinos hasta ahora hemos tenido relativa suerte, pero vaya usted al norte de Chile, donde hay que capturar la niebla para regar… En Machu Picchu se cosechaba el agua. El agua recolectada se lanzaba en épocas de sequía… Si lo hacían ellos, ¿por qué no nosotros?”
¿Será que para nosotros es prácticamente gratuita? En muchas de nuestras casas no existen medidores sobre el consumo de agua, pagamos lo mismo usemos un litro o cien mil.
“-¿Y qué explicación le encuentra? ¿Por qué, pese a toda la difusión de gobiernos y organismos, el portero sigue barriendo con el chorrito de agua?
-Porque nadie cobra multas. Porque nadie hace nada. Todo es cuestión de educación. ¿Por qué en un mundo en donde hasta los perros tienen celular circulan los taxis vacíos quemando combustible, contaminando el aire y complicando el tráfico? Todo se basa en una estructura falsamente construida, donde el interés está en otra parte. Cada uno quiere su ganancia. Tenemos que empezar a mirar a la naturaleza como sujeto de derecho porque nadie la respeta. Si uno ve a los chicos rompiendo los árboles… Es un problema básicamente de falta de educación.”
Claro, una multa es un incentivo económico porque hay que sacar la billetera para pagarla. Pero requiere inspecciones, controles, procesos, descargos, y finalmente resoluciones. ¿Qué tal si simplemente el portero tuviera que pagar por el agua que utiliza? ¿O qué le diría el consorcio del edificio cuando les llegara la cuenta?
En síntesis, la educación está bien pero, ¿qué tal un incentivo económico para ser educado?