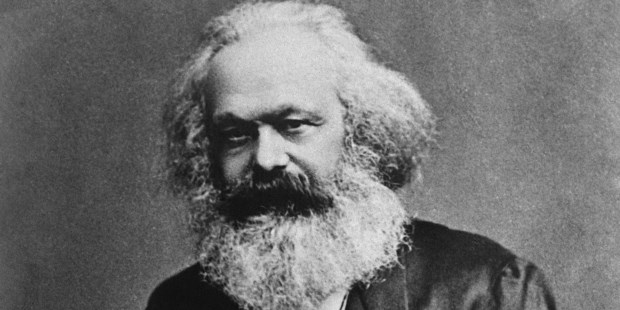Paco Capella tuvo la paciencia de leer el último libro de Piketty, Capital e Ideología. (1248 páginas!).
Aquí concluye su crítica:
Frente a la posible pendiente resbaladiza que permitiría la redistribución de la riqueza al no tener límite y no saber dónde parar, Piketty asegura que “la historia muestra que, por medio de la deliberación democrática, se pueden encontrar límites a lo que es una propiedad privada razonable y lo que es una propiedad privada excesiva.” Es tan ingenuo que cree que en las democracias se delibera y se razona, y reconoce que democráticamente es posible confiscar tanta riqueza como la mayoría desee: la propiedad ya no es una protección del individuo y su libertad contra las agresiones ajenas sino el dominio exiguo sobre lo que la mayoría tenga a bien conceder al individuo minoritario.
Piketty propone un impuesto del 90% sobre el patrimonio de los más ricos: “El objetivo es hacer circular la propiedad, permitir que todo el mundo acceda a ella.” Que todo el mundo acceda a propiedad que han producido legítimamente otros, es decir que el parasitismo sea legal.
El impuesto sobre la propiedad permitiría financiar una herencia para todos de 120.000 euros a los 25 años.
Aparte de que los números quizás no salgan tan bonitos, se estaría diciendo a los jóvenes que tienen derecho a la riqueza por la cara, a cambio de nada, sin necesidad de producir ni aportar nada valioso a cambio.
Ahora la mitad de la población no posee patrimonio. Aunque uno tenga un buen diploma y un buen salario, puede que una parte importante del salario sirva para pagar toda la vida un alquiler a hijos de propietarios y carezca de medios para crear su propia empresa.
Los números redondos como “la mitad de la población” suelen tener trampa. A Piketty le parece mal que un padre deje un patrimonio a sus hijos en forma de propiedad inmobiliaria que les permita obtener rentas del alquiler. Los pobrecitos inquilinos, a pesar de tener “un buen diploma y un buen salario”, están pagando toda la vida un alquiler en lugar de comprar su propia vivienda como si estuvieran en las garras del malvado arrendador. Y además no tienen medios para crear su propia empresa, como si todo el mundo tuviera que tener su propia empresa y como si los mercados de capitales estuvieran cerrados a las buenas ideas.
Quiero una sociedad en la que todo el mundo pueda tener algunos centenares de miles de euros, y en la que algunos que crean empresas y tienen éxito tengan unos millones de euros, quizá a veces unas decenas de millones de euros. Pero, francamente, tener varios centenares o miles de millones no creo que contribuya al interés general.
Y yo quiero felicidad, amor y salud para todos y la paz en el mundo. También quiero que la gente tenga riqueza, pero tengo ciertos escrúpulos morales que me prohíben quitársela por la fuerza a unos para dársela a otros y que así la distribución sea más conforme a mis preferencias subjetivas.
Piketty es tan generoso que permite que los empresarios de éxito tengan incluso decenas de millones de euros: otros serían mucho más cicateros y querrían quitarles más o todo. Se saca los números del sombrero mágico, y le sale que cientos o millones de euros ya no contribuye a un indefinido interés general. Olvida mencionar el interés de todos aquellos que hicieron negocios o intercambiaron con estos millonarios, como clientes, trabajadores o proveedores, y se beneficiaron por ello.
Afirma que las liberalizaciones y reducciones de impuestos de la época de Reagan en los años ochenta han incrementado el número de milmillonarios pero han reducido el crecimiento y no han incrementado los salarios. Esto es esencialmente falso, y además es absurdo criticar a los milmillonarios ya que el mero hecho de serlo suele mostrar que ellos sí que han contribuido al crecimiento generando enormes cantidades de riqueza.
… la verdadera razón fue que se estancó la inversión en educación. El resultado es que hoy muchas personas van a la universidad sin los medios que necesitarían. La lección es que lo que llevará al crecimiento en el siglo XXI es, ante todo, la educación.
Obviamente no conoce la crítica contra el exceso de educación de Bryan Caplan (The Case Against Education) y no sabe cómo se (mal)gastan recursos en señalización social. No distingue la inversión privada de la pública, probablemente porque no quiere que la gente decida individualmente cuánto invertir en educación sino subsidiarla o dirigirla desde el poder central del Estado.
Respecto a la arbitrariedad del impuesto a la riqueza del 90%, Piketty nos informa, por si no nos habíamos dado cuenta, de que “Un 90% a quien tenga 1.000 millones de euros significa que le quedarán 100 millones de euros. Con 100 millones todavía uno puede tener un cierto número de proyectos en la vida.” Tal vez se cree muy gracioso después de haber propuesto la confiscación de 900 millones de euros: calderilla que la pierdes y no duele. También con 10 millones de euros uno puede tener un cierto número de proyectos en la vida, incluso con 1 millón solo. Piketty es generoso y deja a los milmillonarios que se queden un 10%. No explica a partir de qué nivel de riqueza se aplicaría este impuesto, qué pasaría con el efecto frontera (quedarse en el límite), cuándo se ejecutaría el impuesto, ni otros enojosos detalles seguramente sin importancia.
El objetivo es regresar a un nivel de concentración de la fortuna que era más o menos el de los años sesenta, setenta u ochenta en Estados Unidos y en Europa. Mi enfoque es empírico. Lo que queremos evitar es la sedimentación. Mark Zuckerberg tuvo una buena idea a los 25 años. Pero, ¿esto justifica que a los 50 o 70 años continúe decidiéndolo todo sobre una red social mundial?
Para un progresista resulta misterioso este regreso al pasado idílico en lugar de mirar hacia el futuro. No explica qué es eso de la sedimentación que quiere evitar. Sobre Mark Zuckerberg, olvida que Facebook tiene muchos más accionistas que son los que lo nombran para que dirija la empresa, quizás porque lo hace bien para obtener beneficios. Que la red social sea mundial no significa que pertenezca al mundo y que por eso pueda confiscarse la riqueza de su creador.
Si no se para el aumento de las desigualdades Piketty advierte de “una explosión de la Unión Europea, otros Brexit. O bien una toma del control por parte de movimientos xenófobos”. Según él hay que “regular el capitalismo, hacer pagar impuestos a los más ricos y tener una economía más justa”. Olvida que el capitalismo ya tiene reglas (la inviolabilidad de la propiedad, la libertad contractual y las normas generadas en los pactos contractuales), que los ricos ya pagan grandes cantidades de impuestos, y que conviene aclarar qué entiende uno por justicia si va a jugar a hacer juicios morales que van mucho más allá de su (in)competencia como economista. También asegura que “nos desatamos golpeando a los pobres de origen extranjero”, sin plantearse que es la anquilosada y empobrecedora socialdemocracia, con su constante redistribución coactiva de riqueza y la lucha por la misma, la que genera resentimientos contra los de fuera.
Piketty reconoce que es propietario (quiere decir muy rico) y lamenta que su presidente Macron “decidió exonerarme del impuesto sobre la fortuna”. Seguramente no lo hizo por él personalmente, y si Piketty quería pagarlo, como mendazmente dice, las haciendas estatales suelen aceptar todo tipo de regalos voluntarios en favor del tesoro público: como este regalo no ha sido recibido, muestra con su acción su preferencia revelada de quedarse con su fortuna. Lo que seguramente quiere no es pagarlo solamente él sino que tengan que hacerlo todos los que tienen tanto como él o más, que es muy distinto.
Cuando uno escribe un libro como El capital en el siglo XXI, del que se venden 2,5 millones de ejemplares, no significa que sea mil veces mejor que aquellos de los que se venden 2.500 ejemplares. En parte es la suerte. Y me beneficié de las ideas de colegas y del sistema educativo francés. Es una ilustración perfecta de que las rentas y la propiedad siempre tienen orígenes sociales. No lo inventamos todo nosotros solos. Desde el momento en que uno obtiene altos ingresos, se ha beneficiado de muchas otras personas. Mi experiencia ha confirmado mis convicciones.
Efectivamente Piketty no es mil veces mejor, y ha tenido mucha suerte de ponerse de moda como el economista de izquierdas del momento. Sobre que se benefició del trabajo de otros, olvida mencionar que ese trabajo ya fue pagado en su momento, que no se hizo gratis, y que las ideas son de consumo no rival. La riqueza tiene origen social en el sentido de que a menudo se consigue o se produce en equipo o mediante intercambios con otros, pero esos otros ya han sido compensados y no tienen derecho a estar reclamando más pagos de forma perpetua.
Piketty a menudo tiene una visión estática de la distribución de la riqueza para reconfigurarla a su gusto de forma más uniforme, y cuando añade un componente dinámico solo es para mirar de forma equivocada hacia atrás (todo lo hemos hecho entre todos), y olvida mirar al futuro y preguntarse qué pasará con los grandes creadores de riqueza si saben que les van a expropiar el 90% de la misma: no sabe, no contesta.
En este extracto de su libro resume sus análisis y propuestas:
… estoy convencido de que es posible superar el capitalismo y la propiedad privada y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo y en el federalismo social. Esto pasa principalmente por desarrollar un régimen de propiedad social y temporal que repose, por una parte, en la limitación y la distribución (entre accionistas y asalariados) de los derechos de voto y de poder en las empresas y, por otra parte, en una fiscalidad fuertemente progresiva sobre la propiedad, en una dotación universal de capital y en la circulación permanente de la riqueza. También pasa por la fiscalidad progresiva sobre la renta y por un sistema de regulación colectiva de las emisiones de carbono que contribuya a la financiación de los seguros sociales y de una renta básica, así como por la transición ecológica y un sistema educativo verdaderamente igualitario.
Quiere entrometerse en la dirección de las empresas dando derechos de voto a los trabajadores sin que estos tengan que aportar capital ni asumir los riesgos de los accionistas, y obviando la posibilidad de que los trabajadores cobren parte de su salario en acciones, o simplemente las compren con su propio dinero si así lo desean.
La fiscalidad sobre la propiedad y la renta no solo deben ser progresivas sino fuertemente progresivas, o sea machacar a impuestos a los más ricos en renta y riqueza. No importa si eso desincentiva la producción de riqueza y el ahorro hasta que no quede renta y riqueza que gravar.
Dar capital a todo el mundo suena muy bonito si se olvida que este se ha expropiado a unos para dárselo a otros, y que los receptores quizás no sean especialmente hábiles en el uso del mismo: algunos quizás lo usen productivamente mientras que muchos otros lo invertirán mal o simplemente lo consumirán.
El Estado debe disponer de recursos para seguros sociales y renta básica: nada de plantearse que los individuos podrían resolver sus propios problemas mediante asociaciones libres no parasitarias de la riqueza ajena.
El sistema educativo debe ser verdaderamente igualitario: nadie podrá ofrecer servicios de mejor calidad, y los progenitores no podrán dar mejores oportunidades a sus hijos.
La superación del capitalismo y la propiedad privada también pasa por organizar la mundialización de otra manera, con tratados de cooperación al desarrollo que giren en torno a objetivos cuantificados de justicia social, fiscal y climática, cuyo cumplimiento condicione el mantenimiento de los intercambios comerciales y de los flujos financieros. Una redefinición del marco legal como ésta exige la retirada de un cierto número de tratados en vigor, en particular los acuerdos de libre circulación de capitales puestos en marcha desde los años 1980-1990 y su sustitución por nuevas reglas basadas en la transparencia financiera, la cooperación fiscal y la democracia transnacional.
Para destrozar con éxito el capitalismo y la propiedad privada es necesario un gobierno mundial o un sistema de acuerdos de boicoteo contra quienes quieran mantener sociedades y mercados libres. El capital no debe poder moverse libremente para así poder confiscarlo más fácilmente.
Algunas de estas conclusiones pueden parecer radicales. En realidad, son una continuación del movimiento hacia el socialismo democrático que se inició a finales del siglo XIX y que ha supuesto una profunda transformación del sistema legal, social y fiscal. La fuerte reducción de las desigualdades observada a mediados del siglo XX fue posible gracias a la construcción de un Estado social basado en una relativa igualdad educativa y en un cierto número de innovaciones radicales, como la cogestión germánica y nórdica o la progresividad fiscal a la anglosajona. La revolución conservadora de la década de 1980 y la caída del comunismo interrumpieron este movimiento y contribuyeron a que el mundo entrase, a partir de los años 1980-1990, en un periodo de fe indefinida en la autorregulación de los mercados y casi de sacralización de la propiedad.
El socialismo democrático es bueno, justo y necesario: es la expresión del progreso natural, solo interrumpido por la revolución conservadora (junto con la incómoda caída del comunismo), que no tiene un pensamiento económico y social profundo sino solo “fe” y “sacralización”.
Piketty llega a afirmar que “la toma de conciencia de las limitaciones del capitalismo mundial desregulado se ha acelerado tras la crisis financiera de 2008.” Al parecer vivimos en un capitalismo puro sin interferencia estatal, o en la ley de la jungla sin ningún tipo de normas. Asegura que “el riesgo de una nueva oleada de competencia exacerbada y dumping fiscal y social es desgraciadamente real”: no está claro si acepta la competencia que no sea exacerbada; sí lo está que cree que los gobiernos que reducen impuestos y eliminan regulaciones están haciendo trampas.