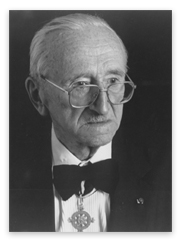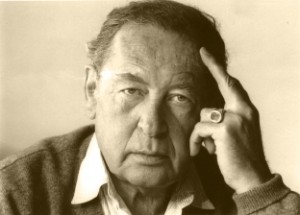En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su tercera conferencia se tituló “Intervencionismo” y trata el control de precios, en este caso, durante la Revolución Francesa. Mises comenta:
“Entonces, 1500 años más tarde [que Diocleciano en el Imperio Romano], la misma degradación de la moneda tuvo lugar durante la Revolución Francesa. Pero esta vez se usó un método diferente. La tecnología para producir monedas había progresado considerablemente. No era ya necesario para los franceses recurrir a la degradación de las monedas metálicas: ya disponían de la imprenta.
Y la imprenta era muy eficiente. Otra vez, la consecuencia fue una suba de precios sin precedentes. Pero en la Revolución Francesa no se hacían respetar los precios máximos por el mismo método de la pena capital que el Emperador Diocleciano había usado. Había habido también un mejoramiento en la técnica de matar ciudadanos. Todos recordarán el famoso Doctor J.I.Guillotin (1738-1814) quien abogaba por el uso de la guillotina. A pesar de la guillotina, los franceses también fracasaron con sus leyes de precios máximos. Cuando el propio Robespierre era acarreado hacia la guillotina, la gente gritaba: ‘Ahí va el roñoso Máximo’
Deseaba mencionar esto porque la gente a menudo dice: ‘Lo que se necesita para hacer un control de precios efectivo y eficiente es simplemente más brutalidad y más energía’. Ciertamente, Diocleciano era bastante brutal tal como lo era la Revolución Francesa. Sin embargo, las medidas de control de precios, en ambas épocas, fracasaron por completo. Analicemos ahora las razones de este fracaso. El Gobierno oye que la gente se queja que el precio de la leche se ha ido para arriba. Y la leche, ciertamente, es muy importante, especialmente para la generación en crecimiento, paras los niños. Por consiguiente, el gobierno establece un precio máximo para la leche, un precio máximo que es menor que lo que sería el potencial precio de mercado. Y dice ahora el gobierno: ‘Ciertamente hemos hecho todo lo necesario para hacer posible a los pobres padres comprar todas la leche que necesiten para alimentar a sus niños’
¿Pero qué pasa? Por un lado, el menor precio de la leche incrementa la demanda por la leche; la gente para quien no era asequible comprar leche a un mayor precio, puede ahora comprarla al precio más bajo que el gobierno ha decretado. Y por el otro lado, algunos productores, aquellos que estaban produciendo a los más altos costos – esto es, los productores marginales – empiezan ahora a sufrir pérdidas ya que el precio que el gobierno ha decretado es menor que sus costos. Este es el punto importante en la economía de mercado. El empresario privado, el productor privado, no puede tener pérdidas por largo tiempo. Y como no puede tener pérdidas en la producción de leche, restringe la producción de la misma con destino al mercado. Puede vender algunas de sus vacas al matadero, o, en vez de leche, puede vender otros productos hechos con leche, por ejemplo yogurt, manteca o queso.
Así, la interferencia del gobierno en el precio de la leche resultará en una menor cantidad de leche que la que existía antes, y al mismo tiempo habrá una mayor demanda. Alguna gente que está dispuesta a pagar el precio decretado por el gobierno, no puede comprar la leche. Otra consecuencia será que la gente ansiosa se apresurará para estar entre los primeros en las tiendas. Tendrán que esperar afuera. Las largas colas de gente esperando en las tiendas siempre aparecen como un fenómeno familiar en una ciudad en la cual el gobierno ha decretado precios máximos para los productos que el gobierno considera importantes. Esto ocurrió en cualquier lugar donde el precio de la leche fue puesto bajo control. Esto fue siempre pronosticado por los economistas. Desde luego, solamente por economistas serios, cuyo número no es muy grande.”