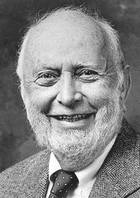Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid comenzamos viendo el ya clásico artículo de Douglass C. North y Robert P. Thomas “Una teoría económica del crecimiento del mundo occidental”, (Revista Libertas VI: 10 (Mayo 1989).
Allí, los autores elaboran una teoría sobre el cambio institucional. North recibiría luego el premio Nobel por sus contribuciones en este campo, pero en alguna medida cambió su visión más adelante, particularmente en su libro “Understanding the process of economic change”, donde, en vez de presentar a los cambios en los precios relativos y la población como determinantes de esos cambios hace más hincapié en la evolución de los valores e ideas. Pero aquí, algunos párrafos de este trabajo:
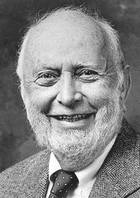
“En este artículo nos proponemos ofrecer una nueva explicación del crecimiento económico del mundo occidental. Si bien el modelo que presentamos tiene implicaciones igualmente importantes para el estudio del desarrollo económico contemporáneo, centraremos nuestra atención en la historia económica de las naciones que formaron el núcleo del Atlántico Norte entre los años 1100 y 1800. En pocas palabras, postulamos que los cambios en los precios relativos de los productos y los factores de producción, inducidos inicialmente por la presión demográfica malthusiana, y los cambios en la dimensión de los mercados, dieron lugar a una serie de cambios fundamentales que canalizaron los incentivos hacia tipos de actividades económicas tendientes a incrementar la productividad. En el siglo XVIII estas innovaciones institucionales y los cambios concomitantes en los derechos de propiedad introdujeron en el sistema cambios en la tasa de productividad, los cuales permitieron al hombre de Occidente escapar finalmente al ciclo malthusiano. La llamada «revolución industrial» es, simplemente, una manifestación ulterior de una actividad innovadora que refleja esta reorientación de los incentivos económicos.”
…
“Las instituciones económicas y, específicamente, los derechos de propiedad son considerados en general por los economistas como parámetros, pero para el estudio de largo plazo del crecimiento económico son, evidentemente, variables, sujetas históricamente a cambios fundamentales. La naturaleza de las instituciones económicas existentes canaliza el comportamiento de los individuos dentro del sistema y determina, en el curso del proceso, si conducirá al crecimiento, al estancamiento o al deterioro económico.
Antes de avanzar en este análisis, debemos dar una definición. Resulta difícil asignar un significado preciso al término «institución», puesto que el lenguaje común lo ha utilizado en formas diversas para referirse a una organización (por ejemplo, un banco), a las normas legales que rigen las relaciones económicas entre la gente (la propiedad privada), a una persona o un cargo (un rey o un monarca), y a veces a un documento específico (la Carta Magna). Para nuestros fines, definiremos una «institución» o una disposición institucional (que es, en realidad, un término más descriptivo) como un ordenamiento entre unidades económicas que determina y especifica la forma en que -estas unidades pueden cooperar o competir.
Como en el caso más conocido de la introducción de un nuevo producto o un nuevo proceso, las instituciones económicas son objeto de innovaciones porque a los miembros o grupos de la sociedad les resulta aparentemente provechoso hacerse cargo de los costos necesarios para llevar a cabo tales cambios. El innovador procura obtener algún beneficio imposible de conseguir con los antiguos ordenamientos. El requisito básico para introducir innovaciones en una institución o un producto es que las ganancias que se espera obtener excedan los presuntos costos de la empresa; sólo cuando se cumple este requisito cabe esperar que se intente modificar la estructura de las instituciones y los derechos de propiedad existentes en el seno de la sociedad. Examinaremos sucesivamente la naturaleza de las ganancias potenciales y de los costos potenciales de tal innovación y exploraremos luego las fuerzas económicas que alterarían la relación de dichos costos y ganancias a lo largo del tiempo.”