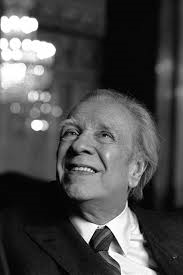Existe un temor o preocupación general de que la extensión de la globalización va a generar un mundo monótono, donde se perderá la diversidad cultural y todo será estilo McDonalds.
Sin embargo, cuando vemos con los alumnos de UCEMA el texto de Mason & Dunung sobre International Business, lo que se encuentra es algo bien diferente: las grandes empresas internacionales en vez de homogeneizar al mundo realizan grandes esfuerzos para adaptarse a las culturas locales. Es decir, cuando se trata de aprender marketing internacional, se trata fundamentalmente de cómo adaptarse a las preferencias locales. Esto no es nada nuevo en realidad. Ya sabemos que el emprendedor tiene éxito cuando logra captar cuáles son esas preferencias, y nada es distinto cuando se trata de negocios internacionales. M&D presentan algunos ejemplos básicos:
- Kentucky Fried Chicken tuvo éxito en China cuando se adaptó a las condiciones locales, incluyendo la fuerte preferencia por la comida local, así que en lugar de ofrecer ensalada de repollo, ofrece brotes de bambú y loto. También sirve un sándwich de pollo en el mismo estilo que se sirve el famoso pato pequinés. También ofrece una sopa de cerdo y pickles para el desayuno.
- Dice el texto: “Algunos productos, como Coca Cola o el café de Starbucks necesitan pocas, o ninguna modificación. Pero incluso estas empresas crean variaciones de productos para adaptarse a los gustos locales. Por ejemplo, Starbucks introdujo un frapuccino de té verde en China, que ha sido muy exitoso.
- Ni qué hablar de la atención que las empresas internacionales tienen que prestar al lenguaje local: Clairol tuvo que cambiar el nombre de su peine para hacer rulos “Mist Stick” en Alemania porque descubrió que allí es el lunfardo de “bosta”. La alemana Volkswagen tuvo que cambiar el nombre de su modelo Jetta por Bora en la Argentina ya que estaba muy cerca del vocablo lunfardo “yeta”, que significa mala suerte.
- Tomar en cuenta las diferencias culturales es algo permanente. Dice el texto que Procter & Gamble “utilizó una técnica de focus groups e investigación dentro de los hogares en Alemania para comprender cómo los consumidores usaban los productos. Ya saben que porque un cierto producto se venda bien en un mercado, no lo será en otros. Por ejemplo, las toallas de papel “Bounty” se venden bien en los Estados Unidos, pero su lanzamiento solo fue exitoso en dos de los 12 mercados europeos en los que fueron lanzadas. ¿Por qué? P&G descubrió que el concepto de toalla de papel da la idea de desperdicio en los alemanes y, por lo tanto, no las compran.”
El tema más general de la influencia del comercio y los negocios en la cultura fue claramente desarrollado por Tyler Cowen en su libro “In Praise of Commercial Culture”: http://www.amazon.com/Praise-Commercial-Culture-Tyler-Cowen/dp/0674001885/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1414888660&sr=1-1&keywords=in+praise+of+commercial+culture
Así lo describe Amazon:
¿Una economía de mercado alienta o desalienta la música, literatura o las artes visuales? Dañan la creatividad las fuerzas económicas de la oferta y la demanda?… El economista Tyler Cowen sostiene que la economía capitalista es un marco institucional vital pero poco apreciado en el apoyo a la pluralidad cultural y artística, ya que provee un continuo flujo de nuevas creaciones, apoya tanto la cultura sofisticada como la popular, ayuda a los consumidores y a los artistas a refinar sus gustos y brinda homenaje al pasado capturando, reproduciendo y diseminando el arte.
“Una exitosa cultura refinada usualmente surge de una saludable y próspera cultura popular. Shakespeare y Mozart eran muy populares en su tiempo. La posterior música de Beethoven, menos accesible, fue posible en parte por esta anterior popularidad. Hoy, la demanda de los consumidores asegura que pueda encontrarse tanto grabaciones de archivo de blues, una amplia gama de actuales y pasadas sinfonías, y los top 40 de esta semana. La alta y la baja cultura se complementan.”
“La filosofía del optimismo cultural de Cowen se enfrenta a muchas variedades del pesimismo cultura que se encuentran en conservadores, neo-conservadores, la Escuela de Frankfurt y algunas versiones de lo “políticamente correcto” y movimientos multiculturales, como también algunas figuras históricas como Platón o Rousseau. Muestra que cuando la cultura contemporánea florece, parece degenerar, dada la extendida aceptación del pesimismo.”