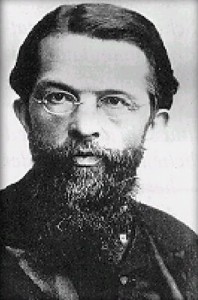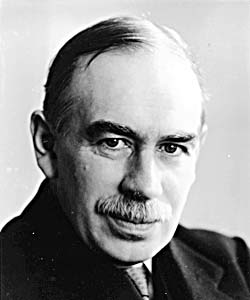Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico de la UBA (Económicas) vemos a los Escolásticos y autores de la Escuela de Salamanca y sus aportes a la teoría económica, generalmente poco o nada considerados en los textos de historia del pensamiento, como si todo hubiera comenzado con los mercantilistas y los fisiócratas. Leemos el artículo de Raymond de Roover, Economía Escolástica. El texto es discutido por algunos amigos expertos en estos autores, pero es un buen resumen de los aportes y los problemas de esta escuela, aunque increíblemente no hace mención a Juan de Mariana, al que veremos en forma separada. Dice de Roover:
“Al igual que los autores de la antigüedad, los escolásticos medievales no consideraban a la economía política como disciplina independiente, sino que como un apéndice de la ética y las leyes.
Esta situación persistía aún en el siglo dieciocho cuando Adam Smith tomó a su cargo la cátedra de Filosofía Moral en Glasgow College. Los cursos de su predecesor, Francis Hutcheson (1694-1746), y su contemporáneo en Edimburgo, Adam Ferguson (1723-1816), están a disposición en imprenta. Según estas fuentes, los temas de un curso en Filosofía moral en el siglo dieciocho y en la Escocia presbiteriana aún correspondían, en gran medida, a la descripción de las materias tratadas en el siglo trece por Tomás de Aquino en sus comentarios a la ética de Aristóteles. Economía, en el sentido moderno, ocupaba una posición muy subordinada y todavía se consideraba un asunto ético y legal que implicaba la aplicación de la ley natural a los contratos civiles.
En lo que realmente estaban interesados los doctores medievales era determinar las reglas de justicia que dirigen las relaciones sociales. Según Tomás de Aquino, ellos distinguían dos tipos de justicia: justicia distributiva, la que regulaba la distribución de la riqueza y el ingreso, de acuerdo a la posición del individuo en la sociedad, y justicia conmutativa, que se aplicaba a los acuerdos recíprocos entre individuos, esto es, al intercambio de bienes y servicios6. En otras palabras, los asuntos económicos concernían a la justicia, no a la caridad, como puede ser fácilmente comprobado al repasar el índice de la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino.
Al tratar asuntos de justicia, inevitablemente los doctores se encontraron con asuntos económicos y estaban forzados a tomarlos en consideración. Al principio su investigación estaba limitada al precio justo y la usura, pero luego se ramificó para incluir un montón de otras cuestiones, incluyendo el salario justo, el envilecimiento de la moneda (inflación), la justicia del sistema impositivo, las deudas públicas, el monopolio, el cambio internacional, sociedades y todos los contratos que podían implicar cualquier mácula de usura.
La mentalidad medieval era legalista y, bajo la influencia del Derecho Romano, se le daba mucha importancia a los contratos. El principal problema era siempre determinar si un contrato era lícito o no. Este énfasis tendió a limitar el ámbito de la economía al estudio de la naturaleza legal de los contratos y sus implicaciones éticas, tendencia que se reflejaba incluso en el título v organización de los tratados escolásticos. Uno puede estar seguro de encontrar discusiones sobre materias económicas —junto con otros tópicos, por supuesto— en cualquier tratado de teología moral que lleve como título De contractibus (Sobre los contratos) o De justicia et jure (Sobre la justicia y la ley).
Casi invariablemente los asuntos económicos se mencionaban en guías para confesores, aunque la exposición, en trabajos de este tipo, probablemente es menos sistemática y analítica y más casuística. De hecho, la palabra «casuística» deriva de la preocupación sobre casos de conciencia que tenían los últimos escritores escolásticos.”