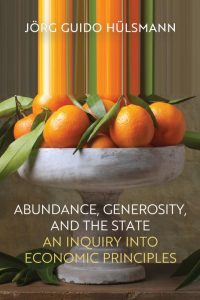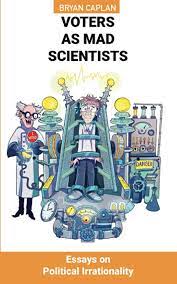A 300 años del nacimiento de Adam Smith es interesante conocer la visión de otro Smith, en este caso Vernon Smith, premio Nobel en Economía 2002. Lo presenta en un artículo publicado por Reason titulado “Adam Smith Understood That We Need Each Other”: https://reason.com/2023/06/16/adam-smith-understood-that-we-need-each-other/
“La curiosidad natural de Smith en cuanto a las fuentes del orden lo llevó a investigar por qué y cómo nuestras acciones son sociales, y exploró las consecuencias de esas acciones. Su principio metodológico clave, que lo separaba del pensamiento moderno, era distinguir los orígenes de la acción humana de sus consecuencias. Concluyó que nuestra maduración como ser social se manifiesta en tres fases.
En la primera fase, al observar a los demás —familiares inmediatos, luego amigos y vecinos— nos damos cuenta de lo que otra persona debe sentir en función de nuestros propios sentimientos experimentados en situaciones similares. Observamos la expresión de alegría o de tristeza de otra persona en un contexto particular, y recordamos lo que sentimos en una circunstancia similar. Esta habilidad surge y probablemente ayuda a moldear nuestra capacidad de simpatía. Como dice Smith, nunca podemos saber lo que siente otra persona, excepto a través de nuestra imaginación al cambiar de lugar con ellos y recordar lo que sentimos en su situación.
En la segunda fase de nuestra maduración social, nos damos cuenta de que la simpatía va en ambos sentidos: los demás están formando juicios comprensivos de lo que debemos sentir en situaciones como las que ellos han experimentado. Cuando observamos a los demás, ellos nos observan a nosotros. En una situación de alegría, entramos en un sentimiento de compañerismo mutuo que es una fuente de placer. Cuando la situación es de aflicción, el compañerismo es un consuelo para la persona que experimenta la aflicción. Nuestros sentimientos asociados con la tristeza y la angustia son más intensos y profundos que los relacionados con la alegría y la euforia.”
…..
En la fase tres, sabiendo lo que los demás deben sentir sobre nuestras propias acciones y maneras, tomamos en cuenta sus juicios y valoraciones en las acciones que tomamos. Proyectamos y modificamos nuestras acciones, como lo haría un «espectador justo e imparcial».