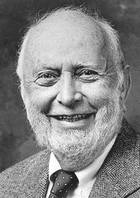Con los alumnos de Economía e Instituciones de OMMA-Madrid, vemos el capítulo sobre Límites al Oportunismo Político, y luego de analizar muchos de ellos, que van desde la separación de poderes, pasando por limitaciones constitucionales al gasto o al endeudamiento, o a la emission, hasta que los impuestos sean explícitos, consideramos a algunos economistas que hay hecho propuestas «constitucionales». Aquí algunos de ellos:
Hayek
Para Hayek, la separación de poderes y las otras medidas mencionadas solamente serán efectivas cuando los valores y la cultura predominantes en una sociedad así lo demanden. Ningún tipo de diseño constitucional podrá reemplazar estos valores sobre el poder gubernamental. Argentina es un ejemplo de esto: con la misma Constitución —aprobada en 1853—[1], el país recorrió setenta años en una dirección y los siguientes setenta en la dirección opuesta.
La evolución cultural es lo que en última instancia determina las limitaciones existentes al poder. En Suiza, aunque también ha habido cambios en el último par de siglos y el Estado benefactor ha crecido como en todos los demás países, ciertos principios básicos de limitación del poder siguen siendo parte importante de los valores y la cultura de sus habitantes[2].
No obstante, no descarta Hayek todo tipo de diseño constitucional, aunque dando prioridad a los procesos evolutivos, y presenta un modelo de organización que permitiría un predominio de las normas que son el resultado de esos procesos, a diferencia de las que son el resultado de decisiones políticas formales. Como las reglas formales que favorecen los procesos evolutivos son normas de carácter “general” que se aplican a todos los ciudadanos por igual, imagina un proceso legislativo que pueda aislar la elaboración de ese tipo de normas de las presiones de los grupos de interés que buscan un beneficio particular. Esta preocupación proviene de entender que las legislaturas modernas están sujetas a estos intereses desde que se han ocupado del diseño de políticas específicas. Una legislatura que tenga a su cargo ambas tareas —diseño de políticas y reglas generales— terminará dominada por las primeras. Para ello imagina un poder legislativo constituido por dos asambleas, que se acomode a la diferencia entre “leyes” y “comandos”. La primera, —la Asamblea Legislativa— se ocupa de las reglas generales y de la extensión del poder gubernamental, mientras la segunda, —Asamblea Gubernamental— se ocupa de las políticas públicas, teniendo primacía la primera sobre la segunda.
La Asamblea Legislativa debería estar constituida de tal forma que garantice el cumplimiento de esa función. Para ello Hayek considera un mecanismo de elección que evite la llegada de políticos profesionales, por lo que aquellos electos a la Asamblea Gubernamental no podrían acceder a la Legislativa. Sugiere que los miembros de esta deberían ser elegidos a una cierta “edad madura” y por periodos relativamente largos, como de quince años, debido a lo cual no estarían preocupados por su reelección. En cierta forma, como sucede con los miembros de una Corte Suprema de Justicia. También sugiere que los votantes que los elegirían sean mayores en edad que los que participan en la elección de las demás posiciones en el Ejecutivo o en la Asamblea Gubernamental. La experiencia y la sabiduría adquiridas con los años, más su independencia respecto a una “carrera política”, tenderían a centrar su atención en las reglas generales y en los beneficios a largo plazo.
Es decir: la Asamblea Gubernamental estaría formada por políticos profesionales que buscarían su reelección y estarían interesados en atender a los intereses inmediatos o puntuales de los votantes o de distintos grupos de interés, mientras que los de la Asamblea Legislativa constituirían algo así como un grupo de sabios y prudentes, que se ocuparían de velar por las normas que protegen los derechos de todos.
Buchanan
James Buchanan, por el contrario, fundamenta su análisis en la filosofía política contractualista, por lo que es más escéptico respecto a las normas de origen evolutivo espontáneo y, con un enfoque más racionalista, concentra su análisis en la forma de modificar los incentivos vigentes en la política, con especial énfasis en los niveles de mayorías necesarias para distinto tipo de normas. Inspirado en el análisis del economista sueco Knut Wicksell (1851-1926), sostiene que el óptimo sería la unanimidad. Ya hemos visto esto en el capítulo 4, cuando analizamos los problemas para la agregación de preferencias expresadas a través del voto. La unanimidad garantizaría que nadie se vería perjudicado por la aprobación de una cierta norma; es decir, ninguna mayoría podría violar los derechos de una minoría, incluso ni la de una sola persona. También vimos allí que la unanimidad generaría el statu quo total; sería prácticamente modificar cualquier norma, dados los altos costos de alcanzar la unanimidad. La respuesta de Buchanan es diferenciar entre normas de rango constitucional, que protegen derechos individuales y limitan las potenciales acciones abusivas de un gobierno, de aquellas que se refieren a cuestiones más coyunturales o de contenido administrativo, relacionadas con la gestión de tal gobierno. Para modificar las primeras, se requerirían mayorías especiales, mientras que para modificar las segundas bastaría con mayorías simples. Qué asuntos requerirían, según Buchanan, mayorías especiales lo veremos más adelante.
Frey
Bruno Frey (2005) presenta una propuesta a la que llama FOCJ, por sus siglas en inglés: jurisdicciones funcionales, superpuestas, en competencia. Desde su perspectiva, el federalismo permite acercar la provisión de bienes públicos a las preferencias específicas de distintos grupos en la sociedad, pero para hacerlo deben cumplirse dos principios básicos: la equivalencia fiscal, es decir que los fondos para pagar el gasto público de una jurisdicción se obtengan de los ciudadanos de esa misma jurisdicción; y equivalencia política, o sea que los funcionarios sean electos nada más por los votantes de la misma jurisdicción.
Las jurisdicciones propuestas tendrían estas características:
Funcionales: se extenderían sobre áreas geográficas definidas por las tareas o funciones que cumplen.
Superpuestas: habría distintas jurisdicciones gubernamentales extendiéndose sobre distintas áreas.
En competencia: los gobiernos locales, y en algunos casos los ciudadanos, podrían elegir a qué jurisdicción pertenecer.
Jurisdicciones: serían jurisdicciones con poder gubernamental para cobrar impuestos.
El argumento básico es que las jurisdicciones geográficas no necesariamente coinciden con la extensión geográfica que propone la economía de escala de un cierto servicio. Por ejemplo: una red de electricidad puede abarcar una cierta zona, pero el servicio de defensa que brinda un regimiento puede abarcar otra, con lo cual cada una tendría un área geográfica diferente. Los servicios de un hospital podrían abarcar a ciudadanos de más de una jurisdicción política actual, creando problemas de usuarios gratuitos; la jurisdicción en este caso se extendería sobre la división política, para abarcar a todos los usuarios. Obviamente, distintas jurisdicciones se superpondrían, incluso brindando algunas de ellas el mismo tipo de servicios. Los ciudadanos podrían elegir entre las mismas, aunque “deberían” elegir, ya que se trata de jurisdicciones gubernamentales. La competencia sería fomentada por la acción de “salida”, aunque no tendría que ser geográfica: las personas o los gobiernos locales podrían cambiar de afiliación a esas diferentes jurisdicciones, sin tener que mudarse a otra jurisdicción geográfica para hacerlo.
El autor menciona como ejemplo a la Liga Hanseática, un grupo funcional que brindaba normas comerciales comunes, aunque no tenía ningún tipo de vinculación geográfica. Eran miembros de la liga ciudades como Lübeck, Bremen y Colonia (hoy Alemania), Stettin y Danzig (hoy Polonia), Kaliningrado (hoy Rusia), Riga (Letonia), Reval (hoy Tallinn, Estonia) y Dorpat (hoy Tartu, Estonia), Groningen y Deventer (hoy Holanda). Londres (Inglaterra), Brujas y Amberes (Bélgica) y Novgorod (Rusia) eran miembros asociados. En los Estados Unidos hay “distritos especiales”. En Suiza hay 26 cantones y unas 8,000 comunas de distinto tipo, de las cuales 2,940 definen la ciudadanía política (los ciudadanos lo son de las comunas, no de “Suiza”). Hay comunas educativas que ofrecen servicios a más de un gobierno local.
Esta profunda descentralización y división de poderes actuaría como un límite al abuso de poder y permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo asociado al uso de mecanismos de democracia directa.
Rothbard y Friedman
Finalmente, Murray Rothbard (2002) y David Friedman (1989) presentan un modelo también con jurisdicciones funcionales, en competencia y superpuestas, pero, a diferencia de Frey, se trata solamente de agencias privadas. Según esta visión “libertaria”, todos los bienes y servicios serían provistos por el mercado, ya que este puede hacerlo, si bien no en forma perfecta, superior a la provisión estatal. Así, ambos autores analizan cada uno de los servicios que actualmente proveen los Estados y cómo los podría proveer el mercado. Las propuestas de uno y otro son similares en cuanto a la provisión de todos los bienes y servicios por el mercado, con algunas diferencias, sobre todo relacionadas con los fundamentos filosóficos —una filosofía moral iusnaturalista, en el caso de Rothbard, y consecuencialista, en el de Friedman— y a una hipótesis sobre el posible nacimiento de una sociedad anarcocapitalista, como la que proponen —un contrato social, donde las partes consentirían un código legal, en el caso de Rothbard, y un enfoque incremental, en el caso de Friedman—.
En el caso tal vez más complejo de todos —la seguridad personal y la defensa—, critica la visión predominante de que el Estado debe proveer protección policial, como si fuera una entidad única y absoluta, consistente en una cantidad fija que se brinda a todos por igual. Ese tipo de bien general no existiría, de la misma forma que no existe un bien “comida” o “vivienda”[3]. Por lo tanto, el Estado debería asignar un recurso escaso, sujeto a las ineficiencias de la política y la burocracia. Para Rothbard, los individuos deberían contratar este servicio, como los demás, en el mercado, y lo harían según sus preferencias específicas: desde la patrulla de un policía cuando sea necesaria, hasta protección personal durante las veinticuatro horas. Se argumentará que, en tal caso, los consumidores deberían pagar algo que ahora reciben gratis, pero es necesario tener en cuenta que en el modelo libertario no habría impuestos, así que los recursos que la población destina, en un determinado momento, con ese fin, estarían disponibles directa o indirectamente para contratar ese tipo de servicios.
El modelo no considera que cada persona tendría que salir a contratar un agente privado, en caso de haber sido robada o atacada, sino que, como ocurre actualmente en muchos barrios abiertos o cerrados, contrataría una compañía que le brindaría ese servicio. Es bastante probable, además, que los servicios fueran ofrecidos por empresas de seguros, ya que, si se ha asegurado, por ejemplo, una casa contra robo, la protección podría ser parte del servicio del seguro[4]. La competencia se transformaría en eficiencia y control por parte de los consumidores, ya que podrían cambiar de agencia en caso de no estar contentos con el servicio que reciben, algo que no pueden hacer ahora por tratarse de un servicio monopólico, del cual se recibe simplemente lo que toque.
[1]. Dice Alberdi ([1854] 1993): “Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe. Ensayar nuevos sistemas, lanzarse en el terreno de las novedades, es desviarse de la Constitución en el punto en que debe ser mejor observada, falsear el sentido hermoso de sus disposiciones, y echar el país en desorden y en el atraso, entorpeciendo los intereses materiales, que son los llamados a sacarlos de la posición oscura y subalterna en que se encuentra” (p. 2).
[2]. Dice Willy Linder, editora económica del Neue Züricher Zeitung: “Los suizos siguen siendo suficientemente generosos y sensibles para votar a veces a favor de cuestiones que parecen ir en contra de su propio interés. Sin embargo, en el largo plazo, estas actitudes han contribuido a la estabilidad política y económica de Suiza. Durante los tres últimos años, por ejemplo, los suizos, por márgenes excediendo generalmente 3 a 1, han decidido en referéndums no cobrar impuestos especiales a los ricos y los que ganan altos sueldos, no otorgar a los trabajadores suizos participación en la administración de las empresas, no reducir la edad mínima para ingresar en el generoso sistema de pensiones, no permitir al gobierno central que recaude fondos para compensar tendencias locales recesivas, y finalmente no permitir al gobierno central que tenga déficit”. Fortune, diciembre 18 de 1978; citado en “President’s Essay”, Washington DC: The Heritage Foundation, 2011.
[3]. “A cualquier persona o negocio, la policía puede proveerle desde un oficial que haga una ronda una vez por noche, dos policías que patrullen constantemente cada cuadra, otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno o incluso varios guardaespaldas personales permanentes. Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la “protección” absoluta. ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados, como lo son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera?”. (Rothbard 2002, p. 268).
[4]. “Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente a la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada: “Bueno, eso significa que si a uno lo atacan o le roban, tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda”. Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado. Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la Agencia A o la Compañía Aseguradora B pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección. “Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la Compañía A ve que alguien es asaltado; ¿se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la Compañía A?” En primer lugar, este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado, dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión. Pero ¿qué ocurriría en la situación, poco probable, de que un barrio no tuviera servicio policial, y que un policía de la Compañía A viera casualmente que alguien es atacado? ¿Saldría en defensa de la víctima? Eso, por supuesto, dependería de la Compañía A, pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo, como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario. En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque, por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado. Llamaría a la Compañía Policial A en lugar de a “la policía”, como lo hace ahora”. (Rothbard 2002, p. 270).