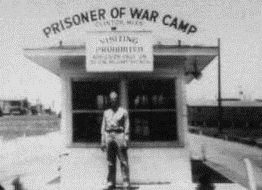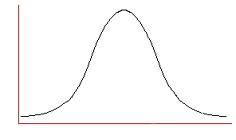Rige en Argentina la Constitución de 1853 inspirada por Alberdi. Está claro que poco tiene que ver la organización actual de la sociedad argentina con los principios que inspiraron a quien inspirara esa constitución. Sin embargo, para Alberdi, ella contenía “un sistema completo de política económica”. Así lo dice:
“La Constitución Federal Argentina contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción del trabajo, del capital, y de la tierra, como principales agentes de la producción, ratifica la ley natural de equilibrio que preside al fenómeno de la distribución de la riqueza, y encierra en límites discretos y justos los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos. Toda la materia económica se halla comprendida en estas tres grandes divisiones de los hechos que la constituyen.”
“Esparcidas en varios lugares de la Constitución, sus disposiciones no aparecen allí como piezas de un sistema, sin embargo de que le forman tan completo como no lo presenta tal vez constitución alguna de las conocidas en ambos mundos.”
¿Acaso no se dio cuenta Alberdi que el espíritu de esa Constitución podía ser alterado luego por las leyes y otras medidas gubernamentales que se aprobaran. Al respecto, esto dice:
“Conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, es concedido el goce de las libertades económicas. La reserva deja en manos del legislador, que ha sido colono español, el peligro grandísimo de derogar la Constitución por medio de los reglamentos, con sólo ceder al instinto y rutina de nuestra economía colonial, que gobierna nuestros hábitos ya que no nuestros espíritus. Reglamentar la libertad no es encadenarla. Cuando la Constitución ha sujetado su ejercicio a reglas, no ha querido que estas reglas sean un medio de esclavizar su vuelo y movimientos, pues en tal caso la libertad sería una promesa mentirosa, y la Constitución libre en las palabras sería opresora en la realidad.”
“Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio más fecundo.”
Este tema es toda una preocupación en esta obra. Más adelante, en una sección titulada “Garantías de la Constitución contra las derogaciones de la ley orgánica – Base constitucional de toda ley económica”, dice:
“De dos medios se ha servido la Constitución para colocar sus garantías económicas al abrigo de los ataques derogatorios de la ley orgánica: primero ha declarado los principios que deben ser bases constitucionales y obligatorios de toda ley; después ha repetido para mayor claridad explícita y terminantemente, que no se podrá dar ley que altere o limite esos principios, derechos y garantías con motivo de reglamentar su ejercicio.”
No obstante, esto no le parecía suficiente, y más adelante agrega:
“En efecto, el sistema económico de la Constitución argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser Un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.”
Aun así todo eso fue insuficiente. Hemos visto en otros posts la importancia de los valores e ideas en la evolución de las sociedades. Si estos cambian, no hay ninguna disposición constitucional o tratado internacional que pueda detener esa marea de cambio. No lo pudo en el caso de la Argentina. Otros valores e ideas comenzaron a prevalecer en la sociedad y, tarde o temprano, el cambio se produjo (y también cien años de estancamiento y retroceso).