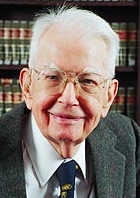En el Cato Journal, Randall Holcombe, De Voe Moore Professor of Economics at Florida State University, analiza el concepto dominante del capitalismo y sugiere llamar al que ahora predomina de forma diferente: ‘capitalismo político’: http://www.cato.org/cato-journal/winter-2015
Así es como lo explica:
“El capitalismo, como sistema económico, fue descripto como un sistema de mercados en equilibrio general, apoyado por la intervención gubernamental diseñada para corregir fallas de mercado. Dentro de ese marco correctivo provisto por el gobierno, los recursos eran asignados a través de mercados en el capitalismo, en oposición al socialismo, donde los recursos eran asignados a través de la planificación. Ninguna economía asignaba recursos solamente a través de los mercados o la planificación gubernamental, por lo que un enfoque de sistemas comparativos podía analizar el grado según el cual las economías mixtas podían diferir en la combinación de mercados y planificación. El capitalismo, en este enfoque, incorporaba al gobierno como un rasgo institucional para estabilizar a los mercados y mejorar la eficiencia de la asignación de recursos.
Sistemas económicas comparados, como un área de la investigación económica, cayó en desuso en los anos 1990s. Ya no se daba seria consideración a la planificación gubernamental como un sistema económico alternativo y el foco de los sistemas económicos se centró en las economías en transición –esto es, las ex economías socialistas que estaban avanzando hacia el capitalismo. La vieja pregunta del análisis de sistemas económicos comparados sobre el capitalismo seguía presente, esto es, ¿qué tipo de supervisión gubernamental se requiere para permitir que una economía capitalista funcione eficientemente?
La supervisión gubernamental no funciona siempre tan perfecta como la describe la teoría, todos lo saben. En el sistema capitalista, hay problemas de incentivos y de información que llevan a que la intervención del gobierno cree pérdidas por la búsqueda de rentas, la captura de las regulaciones y otros males. Estos problemas crean el desafío adicional de diseñar políticas que utilicen la mano visible del gobierno para dirigir la asignación de recursos en forma más eficiente. Además, los economistas describen a la actividad del mercado en el modelo capitalista como una conducta maximizadora de los actores privados dentro del marco de restricciones institucionales diseñadas por el gobierno.
El capitalismo político es un sistema económico diferente. Como Kolko (The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-1916, New York: The Free Press) lo describe, los actors del sector privado no solamente actúan dentro de un marco de restricciones gubernamentales, los ‘principales intereses económicos’ diseñan esas restricciones cuando actúan, para retener sus posiciones dominantes. La elite económica reconoce que la destrucción creativa del capitalismo descripta por Schumpeter actúa contra ellos, ya que las empresas existentes son debilitadas por innovadores recién llegados. Kolko sostiene que ‘en el largo plazo, los principales líderes de empresas reconocieron que no tenían ningún interés en una economía e industria caótica en la cual no solamente sus ganancias sino su misma existencia podía ser desafiada.’ Por lo tanto, buscaron que la regulación y la supervisión gubernamental preserve el status quo –esto es, que estabilice el estado de cosas existente y que haga difícil a quienes están fuera de él desplazar a la elite.
Si esta caracterización del sistema económico norteamericano era correcta en la Era Progresista, como sostiene Kolko, lo parece aun más en el siglo XXI, cuando el gobierno federal asumió posiciones accionarias en una docena de bancos principales y dos fabricantes de autos para preservar su estatus económico, al mismo tiempo permitía que cientos de pequeños bancos y otras empresas cayeran. La doctrina de ‘muy grande para quebrar’, con la que el gobierno permite a empresas privadas retener sus ganancias asumiendo sus pérdidas, es, tal vez, la manifestación más obvia del capitalismo político.”