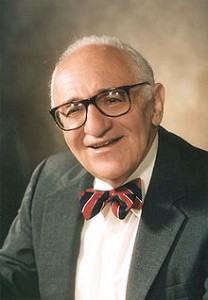Con los alumnos de Ética de la Libertad, UFM, vemos ahora a Ayn Rand y el texto de una de sus conferencias: «Filosofía, ¿quién la necesita?:
La filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia, del
hombre, y de la relación del hombre a la existencia. Contrariamente a las
ciencias especiales, que tratan sólo de aspectos particulares, la filosofía
trata de aquellos aspectos del universo que tienen que ver con todo lo que
existe. En la esfera de la cognición, las ciencias particulares son los
árboles, pero la filosofía es el suelo sobre el que crece el bosque.
La filosofía no te dirá, por ejemplo, si estás en Nueva York o en Zanzíbar
(aunque te daría los medios para averiguarlo). Pero esto es lo que sí te
dirá: ¿Estás en un universo gobernado por leyes naturales y, por lo tanto,
estable, firme, absoluto – y conocible? ¿O estás en un caos
incomprensible, un reino de milagros inexplicables, un flujo
impredecible e imprevisible, que tu mente es impotente para captar? ¿Las
cosas que ves a tu alrededor, son reales – o son sólo una ilusión? ¿Existen
independientemente de cualquier observador – o son creadas por el
observador? ¿Son el objeto o el sujeto de la consciencia del hombre?
¿Son lo que son – o pueden ser modificadas por un mero acto de tu
consciencia, tal como un deseo?
La naturaleza de tus acciones – y de tu ambición – será diferente, según
el conjunto de respuestas que aceptes. Estas respuestas pertenecen al
ámbito de la metafísica – el estudio de la existencia como tal o, en
palabras de Aristóteles, del «ser cual ser» –, la rama básica de la filosofía.
Sean cuales sean las conclusiones a que llegues, te verás obligado a
responder a otra pregunta corolaria: ¿Cómo lo sé? Dado que el hombre
no es omnisciente ni infalible, tienes que descubrir qué puedes considerar
conocimiento y cómo puedes demostrar la validez de tus conclusiones.
¿El hombre adquiere conocimiento mediante un proceso de razón – o por
revelación instantánea de un poder sobrenatural? ¿Es la razón una
facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del
hombre – o se alimenta de ideas innatas, implantadas en la mente del
hombre antes de nacer? ¿Es la razón competente para percibir la realidad
– o posee el hombre alguna otra facultad cognitiva superior a la razón?
¿Puede el hombre llegar a tener certeza – o está condenado a la duda
perpetua?
El grado de confianza en ti mismo – y de tu éxito – será diferente según
el conjunto de respuestas que aceptes. Estas respuestas pertenecen al
ámbito de la epistemología, la teoría del conocimiento, que estudia los
medios de conocimiento del hombre.