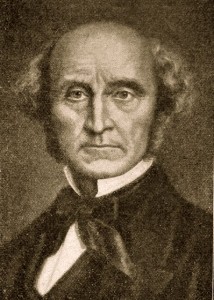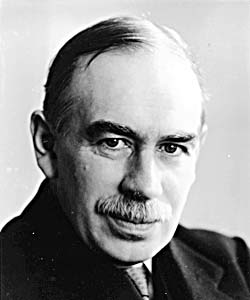Mises explica en 1944 el papel que cumpliera el oro metálico, parte de una monografía titulada “Una propuesta no inflacionaria para la reconstrucción monetaria de posguerra”:
“El nacimiento del patrón-oro fue un fenómeno histórico. Como tal, no puede ser enteramente comprendido por medio de factores comúnmente estilizados como racionales. Si las cosas hubieran seguido otro camino, otro bien –por ejemplo, la plata- habría sido universalmente aceptado como el medio común de intercambio. Sin embargo, la preeminencia asignada al oro es un hecho que puede ser alterado, si se puede, solo al costo de un esfuerzo problemático.
Dicho intento, sin embargo, sería bastante inútil y solo significaría una pérdida de tiempo y trabajo. No hay nada, al menos que hoy se pueda ver, que pueda servir el propósito de un medio común de cambio mejor que el oro. No había nada malo con el patrón-oro. Sus méritos, y no sus inconvenientes, indujeron a los políticos a sabotearlo. Por supuesto, el patrón-oro no es perfecto. Ninguna institución humana lo es. Pero funcionó bastante satisfactoriamente en el pasado. Y no será menos satisfactorio en el futuro, en tanto la gente lo deje funcionar.
Desde el punto de vista de las condiciones económicas locales, la superioridad del patrón-oro reside en la circunstancia de que mantiene al poder adquisitivo de la unidad monetaria libre de la influencia de los partidos políticos y los grupos de presión. La falla de todo sistema de moneda fiduciaria es precisamente ese, que ese patrón se presta a manipulaciones arbitrarias por parte de las cambiantes ideologías y políticas de los partidos políticos. Bajo el dinero fiduciario habrá siempre grupos egoístas que buscarán obtener una ventaja tanto sea por medio de la inflación como de la deflación. El sesgo partidario desorganizará la estructura económica de la sociedad a través de los experimentos monetarios. La historia monetaria, para ponerlo suavemente, no contradice estas afirmaciones.
Si fuera posible descubrir un principio indiscutible que pudiera utilizarse como ley de hierro para la manipulación del poder adquisitivo, sería entonces posible eliminar, al menos en parte, el carácter inherentemente arbitrario de la manipulación del dinero fiduciario. Pero esto es muy ilusorio. Existen diferentes sistemas para el cálculo de índices. Cada uno de ellos tiene sus méritos y sus defectos. No existe un método que pueda obtener el reconocimiento general. Ninguno es aceptado como la correcta y adecuada solución al problema. Y cada método alcanza un resultado diferente. Así, un sistema basado en un índice no puede brindar una base sólida e indiscutible para la manipulación de la moneda. No puede eliminar los distintos juicios arbitrarios en su construcción y así silenciar las voces de numerosos y avaros grupos de interés. Al proponer la aplicación de un índice cuyos resultados proveen en el momento una justificación cuasi-científica de su interés de grupo, cada partido político estará en posición de sostener las doctrinas favorables de algunos economistas y estadísticos, mientras que sus adversarios citarán opiniones contrarias de otros expertos no menos renombrados. No hay forma de liberar a un sistema tabular de la inherente posibilidad de una manipulación partidista y puramente arbitraria.”
…
“No es cierto que el rígido patrón-oro significaba realmente una continua contracción y caída de los precios. A pesar del enorme crecimiento de la oferta de bienes, la tendencia general de los precios era, bajo el patrón-oro, hacia arriba. Los intentos desafortunados, repetidos una y otra vez, de crear auges artificiales a través de la expansión crediticia, interrumpían esta leve y continua tendencia a la suba con períodos de violentos movimientos al alza. Durante la fase de depresión que inevitablemente seguía el auge artificial, los precios usualmente caían. Pero esto no interfería con la tendencia general a la suba de precios y la caída del poder adquisitivo del oro.”