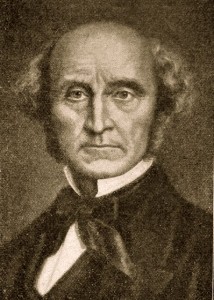Los alumnos de Microeconomía en Madrid leen partes de “La Acción Humana” de Ludwig von Mises y plantean preguntas al autor que trataré de contestar aunque no lo sea:
Aunque la economía no estudie las motivaciones de la acción humana en cuanto a medios y fines, ¿cuál es en su opinión el principal atributo psicológico de las personas que influye en su comportamiento económico?
La economía clásica ha señalado que es la búsqueda del interés personal.
Similarmente, si la economía no enjuicia la acción humana sino que la toma tal cual es, ¿cuáles son las principales relaciones entre la economía y el derecho? ¿Cuál de estas especialidades influye más sobre la otra?
El derecho es la disciplina que estudia el conjunto de normas dentro de las cuales actúa el ser humano en sociedad. Es decir, quiere pasar de una situación menos deseable a otra más deseable, pero lo hace dentro de ciertas normas sociales. No aparece todavía en Mises porque está analizando la acción humana aislada, como si fuera Robinson Crusoe sólo en la isla. Pero luego hay que pasar a estudiar la acción en sociedad, que implica intercambios según ciertas normas, principalmente la del derecho de propiedad.
¿Existen los medios y los fines colectivos (o sociales) o simplemente los individuales? ¿Por qué?
Uno puede hablar de la “misión de la empresa”, por ejemplo, como un fin “colectivo” pero también saben que una empresa se esfuerza para que sus miembros adopten ese fin como un fin propio, individual. Solamente será un verdadero fin colectivo si forma parte del fin de los individuos que componen la organización. Como saben, éste es un gran tema en las empresas: uno o unos “individuos” definen una misión pero luego tienen que lograr que los otros “individuos” la hagan propia.
La acción está dirigida a un fin, y la acción es siempre individual, aunque esté coordinada con otros. No hay acción colectiva sin acción individual de los miembros de ese colectivo.
¿Existe alguna excepción en la que los bienes de orden superior determinen el valor de los bienes de orden inferior?
No parece. Puede ser que un bien de orden superior sea muy escaso y que esto parezca determinar el precio, pero siempre las valoraciones de los consumidores tienen que ser suficientemente altas como para pagarlo. Y son éstas, entonces, las que en definitiva le dan el valor.
¿Cómo es posible que el mercado sea capaz de coordinarse de manera que el distinto valor de los infinitos bienes de primer orden determine a donde se deben destinar los bienes de orden superior?
Es lo que explica “Yo, lápiz”. La famosa “mano invisible”, el sistema de precios, que va generando información e incentivos para actuar y para coordinar las acciones de todos de la mejor forma posible. En definitiva, explicar eso es todo el contenido de esta materia.
¿No cabría esperar alguna irracionalidad en la acción humana a la hora de utilizar los medios disponibles para lograr sus fines?
Por supuesto, depende de la definición de racionalidad. Aquel que sale a bailar una danza para que llueva es “racional” en el sentido que actúa de forma tal que vincula un fin determinado (lluvia) con un medio (danza). Pero nosotros, mirando de afuera, sabemos que está equivocado en relación a ese vínculo entre medio y fin. Todo el avance de la humanidad ha sido, precisamente, discutir esa relación entre medio y fin. Actuamos “racionalmente” pero muchas veces equivocamos la relación entre medio y fin.
¿A qué se refiere con la cantidad y calidad y su relación indirecta con la acción?
Hay una relación directa entre un medio y un fin, indirecta entre las cantidades y calidades de los medios y los fines. El texto dice: “Cantidad y calidad son categorías del mundo exterior. Sólo indirectamente adquieren importancia y significado para la acción”. Quiere decir que “cantidad y calidad” existen allí afuera, pero que son importantes en tanto y en cuanto nuestra subjetividad las valora.
¿ Es obligatorio resolver de forma afirmativa para obtener la plena satisfacción aunque ello suponga ir en contra de normas ética catalogadas de correctas?
No claro, la ética es importante, pero es parte de otra disciplina. Mises afirma que el ser humano actúa para alcanzar cierto fin, pero puede ser cualquier fin. La Madre Teresa también actuaba para alcanzar ciertos fines, aunque fuera el bienestar de otros lo que le daba “utilidad”.
Se menciona la diferenciación entre utilidad marginal y la ley de Weber-Fechner y que esta viene dada por la ponderación de medios para alcanzar la satisfacción en vez de la propia satisfacción ¿Pudiera ser que se encuentren en esos medios la satisfacción actuando como un fin en sí mismo?
Un medio puede convertirse en un fin. Trabajo porque quiero obtener ciertos bienes y servicios, pero también puede ser que me guste trabajar. En cuanto a la ley Weber-Fechner, vale aclarar que se trata de otro Weber, ya que Mises luego comenta a Max Weber. Esto dice Wikipedia:
“La ley psicofísica de Weber-Fechner establece una relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo éste es percibido. Fue propuesta en primer lugar por Ernst Heinrich Weber (1795-1878), y elaborada hasta su forma actual por Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Ernst Heinrich Weber estableció su ley de la sensación (o Ley de Weber) en la que formulaba la relación matemática que existía entre la intensidad de un estímulo y la sensación producida por éste. Estos y otros descubrimientos llevaron a la convicción de que todos los actos humanos se podían explicar mediante principios físico-químicos, lo que permitió considerar a la psicología, y más particularmente a la psicofísica, como probables ciencias incipientes. La ley de Weber-Fechner puede también enunciarse así: Si un estímulo crece en progresión geométrica, la percepción evolucionará en progresión aritmética.”