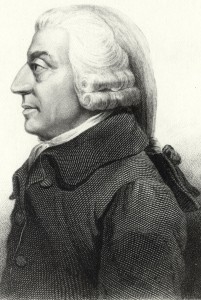Con los alumnos de Derecho, UBA, leemos a Alberdi en Sistema Económico y Rentístico…, cuando habla sobre la Aduana y los aranceles al comercio exterior:
“Siendo la aduana argentina, tal como su Constitución la establece, un derecho o contribución, y de ningún modo un medio de protección, ni de exclusión, ¿cómo deberá reglarse esta contribución para que sea abundante? – La Constitución misma lo resuelve: – aumentando la población y dando extensión a la libertad de comercio.
A propósito de lo primero, ha dicho la Constitución, art. 25: – «El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes».
Como la libertad de entrar, circular y salir del país está asegurada a las personas por el art. 14 de la Constitución, no hay duda que la disposición del art. 25, que dejo citado, se refiere a la libre entrada de los objetos que traen los inmigrados para aplicar al laborío de la tierra, a la mejora de las industrias, al cultivo y propagación de las artes y ciencias. Según esto, las leyes de aduana reglamentarias del art. 25 deben eximir de todo impuesto las máquinas y utensilios para labrar la tierra, los instrumentos que traen alguna innovación útil en los métodos de industria fabril conocidos en el país; los que conducen a entablar las industrias desconocidas, las semillas, los libros, las imprentas, los instrumentos de física experimental y de ciencias exactas.
Pero, ¿hay un solo objeto de los que interna en estos países la Europa civilizada, que no conduzca a la mejora práctica de nuestra sociedad de un modo más o menos directo? – Si las cosas en sí mismas, si los productos de la civilización traen en su propia condición aventajada un principio de enseñanza y de mejora, ¿no es verdad que las leyes fiscales que gravan con un impuesto su internación, gravan la civilización misma de estos países llamados a mejorar por la acción viva de las cosas de la Europa? – Tal es realmente el carácter y resultado de la contribución de aduanas: es un gravamen fiscal impuesto sobre la cultura de estos países, aunque exigido por la necesidad de recursos para cubrir los gastos de su administración pública. Luego su tendencia natural y constante debe ser a disminuir su peso como impuesto; es decir, a dar ensanche a la libertad de comercio, establecida por la Constitución como fuente de rentas privadas, de progreso y bienestar general; pues, siendo la renta pública de aduana simple deducción de la renta particular obtenida en la producción de la industria mercantil, se sigue que el medio natural de agrandar la renta de aduana es agrandar las rentas del comercio, es decir, disminuir el impuesto de aduana.
Síguese de aquí que el medio más lógico y seguro de aumentar el producto de la contribución de aduana es rebajar el valor de la contribución, disminuir el impuesto en cuanto sea posible. En ningún punto la teoría económica ha recibido una confirmación más victoriosa de la experiencia de todos los países, que en la regla que prefiere muchos pocos a pocos muchos.
Si el impuesto bajo es tan fecundo en resultados con referencia a las aduanas, su total supresión por un término perentorio podría servir. de un estimulante tan enérgico, que en cortos años colocase a la Confederación a la par de Montevideo y de Buenos Airesa , en el valor de su comercio directo con la Europa. La aduana es como el cabello en ciertas circunstancias: es preciso cortarla enteramente para que venga más abundante. – Los grandes hoteles suelen ofrecer gratis Un banquete de inauguración al público, que más tarde indemniza a las mil maravillas el adelanto recibido bajo el color de una largueza. En el banquete de la riqueza de las naciones jóvenes, los millones por impuestos no percibidos, que aparecen arrojados a la calle, son adelantos para la adquisición de rentas futuras.”