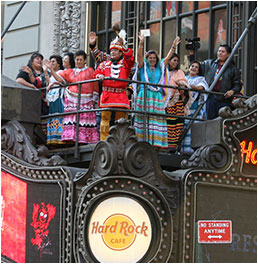Mises analiza la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo hace en 1940, varios años antes de que esta guerra concluyera, en una conferencia en la Universidad de Columbia: “Postwar Reconstruction of Europe”. Allí considera el fin de la primera “globalización” (durante el siglo XIX), en cierta forma adelantando lo que sucedería en esos años en Argentina y el resto de América Latina:
“Pero la transferencia de capital y trabajo se ha frenado hace tiempo ya. Fue la “Realpolitik” la que dio fin con el período de laissez-faire y laissez-passer. Hoy, la migración internacional es prácticamente imposible y puede que, en un futuro no muy distante, las migraciones sean restringidas aun dentro de las mismas fronteras de los países por los mismos factores que ya han reducido las migraciones internacionales.
La movilidad del trabajo había generado una tendencia hacia la ecualización de la productividad marginal del trabajo. Las grandes disparidades en salarios y niveles de vida entre distintas áreas del mundo disminuían gradualmente. Hoy, el trabajo es prácticamente “nacional”. Este hecho tiene la tendencia no solamente de perpetuar sino de agravar las desigualdades en los niveles de vida y civilización entre las distintas naciones. Los salarios son hoy mucho más altos en los Estados Unidos y en los dominios británicos que en la misma Inglaterra; en Europa los salarios son más bajos cuando más nos alejamos hacia el este y hacia el sur de Inglaterra.
No menos ha cambiado la situación con respecto a la oferta de capital. La inversión extranjera se basaba en el supuesto de que se respetarían los derechos de propiedad. Precisamente lo opuesto ha ocurrido. Podemos, con seguridad, decir hoy que la expropiación de los derechos de los inversores extranjeros y el repudio de los préstamos internacionales son considerados como un instrumento regular de la política económica y financiera. Es una práctica gubernamental generalmente tolerada que utilicen sus poderes soberanos para la nacionalización de empresas en manos de extranjeros. Es una regla común establecer regulaciones al mercado de cambios para anular los créditos de los acreedores extranjeros.”
Lo que, tal vez, le hubiera costado imaginar, es que la misma historia se repitiera en el siglo XXI, no ya en cuanto a un fin de este segundo proceso de globalización que actualmente vivimos, sino que algunos países decidieran aislarse y no participar del mismo.