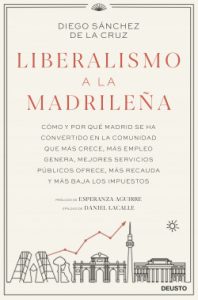Para cambiar un poco de tema e ir a algo muy alejado de la coyuntura. Una comparación entre las preferencias y decisiones de los humanos y los monos. En este paper de la Universidad de Liverpool, “Systematic comparison of risky choices in humans and monkeys”, por Leo Chi U Seak , Simone Ferrari-Toniolo , Ritesh Jain, Kirby Nielsen, Wolfram Schultz, de Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge, Management School, University of Liverpool, y Division of the Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology: https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/schoolofmanagement/docs/ECON,WP,202316,full.pdf
“En las últimas décadas se han producido enormes avances en los estudios fundamentales sobre la elección económica en humanos. Sin embargo, el esclarecimiento de los procesos neuronales subyacentes requiere técnicas invasivas, estudios neurofisiológicos que encuentran dificultades en humanos. Los monos como los familiares más cercanos evolutivamente ofrecen una solución. Los animales muestran un comportamiento sofisticado y bien controlable que permite implementar construcciones clave de teorías de elección económica probadas. Sin embargo, la similitud de la elección económica entre las dos especies nunca ha sido investigada sistemáticamente. Nosotros investigamos el cumplimiento del axioma de independencia (IA) de la teoría de la utilidad esperada como uno de los pruebas de elección más exigentes y violaciones de IA comparadas entre humanos y monos. Usando modelado lineal generalizado y teoría de perspectiva acumulativa (CPT), encontramos que los humanos y monos tomaron decisiones riesgosas comparables, aunque sus valores subjetivos (utilidades) diferían. Estos resultados sugieren un mecanismo de elección fundamental similar en todas estas especies de primates y alientan para estudiar sus mecanismos neurofisiológicos subyacentes.”