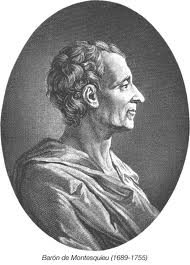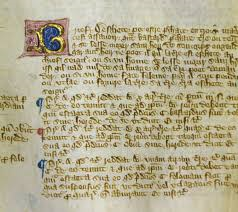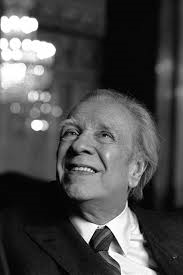Michael Shermer es columnista mensual de la revista Scientific American, profesor adjunto en Claremont Graduate University y Chapman University y autor del libro recientemente publicado “The Moral Arc: How Science and Reason lead Humanity toward Truth, Justice and Freedom”. El Cato Policy Report publica algunos extractos: http://www.cato.org/policy-report/januaryfebruary-2015/science-reason-moral-progress
Shermer recuerda aquel clásico de la filosofía política, El Espíritu de las Leyes, de Montesquieu y comenta sobre la relación entre comercio internacional y conflictos bélicos:
“Por ‘espíritu’ Montesquieu quería decir ‘causas’ de las cuales se pudieran derivar ‘leyes’ que gobiernan a la sociedad. Una de esas leyes era la relación entre el comercio y la paz, sobre la cual destacó que las naciones dedicadas a la caza y la cría de animales se encontraban a menudo en conflicto y guerra, mientras que las naciones comerciales se volvían ‘recíprocamente dependientes’, haciendo que la paz fuera ‘el efecto natural del comercio’.
La sicología detrás de este efecto, especulaba Montesquieu, era la exposición de las diferentes sociedades a costumbres y manera distintas a la propia, lo que llevaba a ‘una cura de los prejuicios más destructivos’. Así, concluía, ‘vemos que en países donde la gente se mueve solamente por el espíritu del comercio, realizan un tráfico de todo lo humano, de todas las virtudes morales’.
La teoría comercial de la paz se ha confirmado en modernos estudios empíricos, y podemos ahora presentar los vínculos de la ciencia empírica con los valores morales: si estás de acuerdo en que la paz es mejor que la guerra (la supervivencia y el florecimiento de seres con sentidos es mi punto de partida moral), entonces el progreso moral puede realizarse a través de la aplicación del principio del libre comercio y fronteras económicas abiertas entre las naciones.
Siguiendo la tradición del derecho natural de Montesquieu, un grupo de científicos y académicos franceses, conocidos como los fisiócratas, declararon que ‘todos los hechos sociales se encuentran vinculados entre sí por leyes inmutables, ineluctables e inevitables’ que deben ser obedecidas por la gente y los gobiernos ‘si es que alguna vez se las hacen conocer’, y que las sociedades humanas son ‘reguladas por leyes naturales… las mismas leyes que gobiernan el mundo físico, las sociedades animales y aún la vida interna de cada organismo’. Uno de estos fisiócratas, Francois Quesnay –un médico del rey de Francia que luego sirvió como emisario de Napoleón a Thomas Jefferson- modeló la economía según el cuerpo humano, en la cual el dinero fluía a través de la nación como la sangre a través del cuerpo, y las ruinosas políticas gubernamentales eran como enfermedades que impedían la salud económica. Sostuvo que aunque la gente tiene habilidades diferentes, tienen iguales derechos naturales, y era entonces el deber natural de los gobiernos proteger los derechos individuales, permitiendo al mismo tiempo que la gente persiguiera sus propios intereses. Esto llevó a los fisiócratas a afirmar la importancia de la propiedad privada y el libre mercado. Fueron, en verdad, los fisiócratas quienes nos dierón el término ‘laissez faire’.