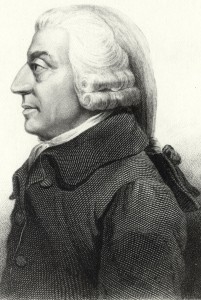Los alumnos de Eseade leen a Jean Baptiste Say (1767-1832), un ‘clásico’ francés quien nunca debe haber sospechado la importancia que adquiriría en la política económica del siglo XX. Seguramente han conocido la famosa “Ley de Say” presentada como “toda oferta crea su propia demanda”. Desde el punto de vista, digamos, del ‘marketing’, la frase parece absurda; nadie tiene garantizado que simplemente por ofrecer algo exista alguien que esté dispuesto a comprarlo. Pero, ¿es eso lo que dijo Say?, o ¿es eso lo que quiso decir?

La lectura es sobre el capítulo de su libro ‘Tratado de Economía Política’ donde precisamente presenta esta idea:
Jean Baptise Say, A treatise on political economy, capítulo XV «Of the demand of market for products»: http://www.econlib.org/library/Say/sayT15.html#Bk.I,Ch.XV
En castellano: http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/33_10_Say.pdf
“Una persona que dedique su esfuerzo a invertir en objetos de valor que tienen determinada utilidad no puede pretender que otros individuos aprecien y paguen por ese valor, a menos que dispongan de los medios para comprarlo. Ahora bien, ¿en qué consisten estos medios? Son los valores de otros productos que también son fruto de la industria, el capital y la tierra. Esto nos lleva a una conclusión que, a simple vista, puede parecer paradójica: es la producción la que genera la demanda de productos.”
“Si un comerciante dijera: «No quiero recibir otros productos a cambio de mi lana; quiero dinero», sería sencillo convencerlo de que sus clientes no podrían pagarle en dinero si antes no lo hubieran conseguido con la venta de algún bien propio. Un agricultor podrá comprar su lana si tiene una buena cosecha. La cantidad de lana que demande dependerá de la abundancia o escasez de sus cultivos. Si la cosecha se pierde, no podrá comprar nada. Tampoco podrá el comerciante comprar lana ni maíz a menos que se las ingenie para adquirir además lana o algún otro artículo con el cual hacer la compra. El comerciante dice que sólo quiere dinero. Yo digo que en realidad no quiere dinero, sino otros bienes. De hecho, ¿para qué quiere el dinero? ¿No es acaso para comprar materias primas o mercaderías para su comercio, o provisiones para su consumo personal? Por lo tanto, lo que quiere son productos, y no dinero. La moneda de plata que se reciba a cambio de la venta de productos propios, y que se entregue en la compra de los de otras personas, cumplirá más tarde la misma función entre otras partes contratantes, y así sucesivamente. De la misma manera que un vehículo público transporta en forma consecutiva un objeto tras otro. Si no puede encontrar un comprador, ¿diría usted que es solamente por falta de un vehículo donde transportarlo? Porque, en última instancia, la moneda no es más que un agente que se emplea en la transferencia de valores. Su utilidad deriva de transferir a sus manos el valor de los bienes que un cliente suyo haya vendido previamente, con el propósito de comprarle a usted. De la misma manera, la próxima compra que usted realice transferirá a un tercero el valor de los productos que usted anteriormente haya vendido a otros. De esta manera, tanto usted como las demás personas compran los objetos que necesitan o desean con el valor de sus propios productos, transformados en dinero solamente en forma temporaria. De lo contrario, ¿cómo es posible que la cantidad de bienes que hoy se venden y se compran en Francia sea cinco o seis veces superior a la del reinado miserable de Carlos VI? ¿No es evidente que deben haberse producido cinco o seis veces más bienes, y que deben haber servido para comprarse unos a otros?”
Y aquí el párrafo que diera lugar a esa interpretación llamada “Ley de Say”. ¿Parece tan ilógico como alguien (¿quién?) lo quiso presentar?:
“Cuando un producto superabundante no tiene salida, el papel que desempeña la escasez de moneda en la obstrucción de sus ventas en tan ínfimo que los vendedores aceptarían de buen grado recibir el valor en especie para su propio consumo al precio del día: no exigirían dinero ni tendrían necesidad de hacerlo, ya que el único uso que le darían seria transformarlo inmediatamente en artículos para su propio consumo.
Esta observación puede extenderse a todos los casos donde exista una oferta de bienes o servicios en el mercado. La mayor demanda estará universalmente en los lugares donde se produzcan más valores, porque en ningún otro lugar se producen los únicos medios de compra, es decir, los valores. La moneda cumple sólo una función temporaria en este doble intercambio. Y cuando por fin se cierra la transacción, siempre se habrá intercambiado un bien por otro.
Vale la pena señalar que desde el instante mismo de su creación el producto abre un mercado para otros por el total de su propio valor. Cuando el productor le da el toque final a su producto, está ansioso por venderlo de inmediato, por miedo a que pierda valor en sus manos. De la misma manera, quiere deshacerse del dinero que recibe a cambio, ya que también el valor del dinero es perecedero. Pero la única manera de deshacerse del dinero es comprando algún otro producto. Por lo tanto, la sola creación de un producto inmediatamente abre una salida para otros.”