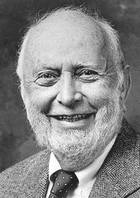Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico II (Escuela Austríaca) vemos a Hayek, no ya como economista sino como filósofo político , hablar sobre la democracia, del Capítulo XII de su libro “Derecho, legislación y libertad”:
OPINIÓN MAYORITARIA Y DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA
Pero la mayoría (de la Asamblea ateniense) gritó que sería monstruoso impedir que el pueblo hiciera lo que deseara… Entonces los pritanos tuvieron miedo y acordaron votar la propuesta, todos excepto Sócrates, hijo de Sofronisco, quien dijo que en ningún caso actuaría de manera contraria a la ley.
JENOFONTE
La creciente desilusión sobre lo democracia
Cuando las actividades del gobierno moderno producen resultados que pocos han querido o previsto, tal situación se considera como característica inevitable de la democracia. Sin embargo, es difícil sostener que tales desarrollos correspondan a los deseos de un grupo de personas fácilmente identificable. Parece claro que el particular proceso que hemos elegido para comprobar lo que llamamos la «voluntad del pueblo» conduce a resultados que poco tienen que ver con algo que merezca calificarse de «voluntad común» de una parte significativa de la población.
En efecto, nos hemos acostumbrado de tal manera a considerar como democrático sólo aquel particular conjunto de instituciones que hoy dominan en todas las democracias occidentales, y en el que la mayoría de una asamblea representativa emana leyes y dirige el gobierno, que consideramos que ésta es la única forma posible de democracia. Como consecuencia, tendemos a no afrontar el hecho de que semejante sistema no sólo ha sido origen de muchos resultados perniciosos, incluso en aquellos países en que en conjunto ha funcionado bien, sino también el que ese sistema se ha revelado inviable en la mayoría de aquellos países cuyas instituciones democráticas no estaban limitadas por fuertes tradiciones relativas a las funciones que debe desempeñar una asamblea representativa. Puesto que justamente creemos en el ideal fundamental de la democracia, nos sentimos generalmente obligados a defender aquellas instituciones que desde hace mucho tiempo han sido consideradas como su encarnación, y tenemos ciertos reparos en criticarlas porque ello podría minar el respeto hacia un ideal que queremos preservar.
Sin embargo, no es ya posible pasar por alto el hecho de que recientemente, a pesar de los continuos pronunciamientos verbales e incluso las demandas de ulterior extensión de la democracia, haya surgido entre personas sensatas una inquietud creciente y una seria preocupación por los resultados que con frecuencia produce. Todo esto no siempre toma esa forma de realismo cínico, característico de algunos pensadores políticos contemporáneos que consideran la democracia simplemente como otra forma de la inevitable lucha en la que se decide «quién tendrá qué, cuándo y cómo». Con todo, no puede negarse que prevalece una profunda desilusión y que surgen dudas sobre el futuro de la democracia, originadas en la creencia de que tales desarrollos que casi nadie aprueba son inevitables. Tal idea fue expuesta hace ya muchos años por Joseph Schumpeter, según el cual un sistema basado en la libertad de mercado está condenado sin remedio, aunque sea el mejor para la mayoría de la gente, mientras que el socialismo, a pesar de no poder mantener sus promesas, está destinado a triunfar.4
Tal parece ser el normal proceder de la democracia, que, tras un primer período glorioso en el que es concebida, y efectivamente opera, como salvaguardia de la libertad personal, en cuanto acepta los límites de un nomos superior, tarde o temprano llega a arrogarse el derecho a decidir cualquier cuestión particular según los acuerdos que adopte la mayoría, listo precisamente es lo que le sucedió a la democracia ateniense a finales del siglo V, como lo demuestra el famoso acontecimiento a que alude la cita que encabeza el presente capítulo; en el siglo siguiente, Demóstenes (y otros) se lamentaron de (367) que «nuestras leyes no son mejores que tantos decretos; más bien, las leyes que regulan la compilación de un decreto son más recientes que los propios decretos».