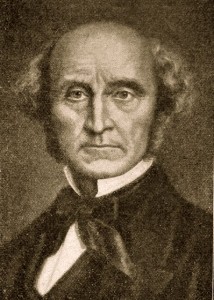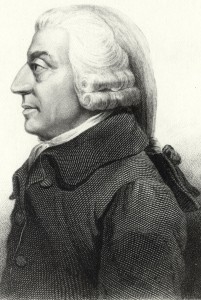Excelente artículo sobre el vino Famiglia Bianchi Malbec, que acaba de ganar un concurso en Francia como el mejor vino tino del mundo y que, sin embargo, es barato, ya que su precio es (hasta ahora) de 96 pesos, o unos 10 dólares.
http://www.lanacion.com.ar/1674347-puede-un-vino-de-96-pesos-ser-el-mejor-del-mundo
El artículo presenta algunos comentarios muy útiles para explicar el papel que cumplen los costos en la formación de los precios. Hemos señalado en las clases que el valor es algo subjetivo, no objetivo, que depende de las valoraciones “subjetivas” de demandantes y oferentes, y que no puede explicarse a través de teorías que señalan al valor como originado en el trabajo o el costo de producción, o a la utilidad en la demanda y los costos en la oferta.
Sin embargo, la experiencia diaria pareciera indicar lo contrario: uno ve que el verdulero compra su mercadería, luego le agrega un porcentaje que cubra sus costos y le genere una ganancia y así establece su precio de venta. Algo similar plantea el artículo cuando se pregunta si un vino bueno es necesariamente caro o, como en este caso, resulta elegido como el mejor del mundo, pero es barato.
En primer lugar, el artículo señala que, en términos generales, existe un vínculo entre precio y calidad:
«A la hora de catar a ciegas, es posible que un vino de 80 pesos esté a la par de uno de 500, o uno de 40 con uno de 300. Todos pueden obtener buenos puntajes. Sólo que en la media, los vinos elaborados en gamas mayores de precios, y, por lo tanto, más cuidados, ofrecen mayor cantidad de matices y, por ende, suelen obtener puntajes más altos, porque se acercan más a la experiencia tope que busca un catador», agrega Hidalgo, creador de Vinómanos, la primera wine app de la Argentina.”
Este malbec ganó la competencia, ciega, es decir, los jueces cataban los vinos sin saber cuáles eran, pero el consumidor no va “ciego” a comprar, y por eso hay otros factores que entran en juego.
Ahora viene el argumento respecto a los costos:
“… hasta cierto punto el precio del vino refleja el costo de elaboración y, a mayor costo, es de esperar mayor calidad. «Hay una franja en la que el precio tiene justificación de costos: uvas más caras, barricas más caras, botellas más caras, enólogos y profesionales altamente remunerados, bodegas costosas. Esa cuenta se verifica siempre por debajo de los 50 o 60 pesos. Ahí, cada peso de aumento en los costos se traduce en un aumento del precio del vino. Esa brecha se estira hasta los 100/120 pesos hoy, aunque con la inflación es difícil establecer una barrera. De ahí en más, el precio no responde al costo, sino a un planteo comercial: si es más o menos exclusivo, a quién le habla la marca y quiénes son sus consumidores», explica Hidalgo.”
En verdad, como veremos luego con más detalle, el bodeguero que decide gastar “más” en un vino de 50 pesos lo hace tomando en cuenta “costos de oportunidad”, ya que en ese momento el dilema que se le presenta es si gasta más en mejores barricas o botellas para este vino, o gasta ese dinero en otra cosa, en otro vino, o en otra actividad. La evaluación de esas distintas alternativas es “subjetiva”, ya que lo hace evaluando potenciales ganancias futuras, pero inciertas.
«A partir de los 150 pesos, el precio de una botella se explica por una cuestión de marketing y de posicionamiento -coincide Fabricio Portelli, periodista especializado en vinos y sommelier-. El problema es que muchas bodegas miran a la de al lado para fijar sus estrategias de marketing y, entonces, si una sube el precio por alguna razón específica, las de al lado también lo suben. Por eso hay muchos vinos con precios inflados y consumidores que nunca llegan a terminar de enganchase con esas marcas.»
Aquí, ya claramente la demanda es subjetiva y el precio poco tiene que ver con el costo incurrido. Pues cuando se compra un vino no se busca solamente una determinada calidad. Dice el artículo:
“… Iglesias advierte que la calidad del vino no es el único factor que orienta la elección del consumidor. «La mayoría de los consumidores cuando abren una botella buscan la imagen de determinada botella en la mesa o el saber que al regalar un vino van a quedar bien. Y a veces todos esos factores no te los cubre sólo la calidad del vino: te los cubre el peso de la etiqueta. Y creo que eso también es respetable.» «Cada uno sabe lo que puede invertir en una botella de vino -afirma Portelli-. En función de eso, deberá primar la ocasión de consumo y qué quiero lograr: quiero impactar, quiero quedar bien con un regalo, quiero cumplir o que todos hablen del vino. Para lograr este tipo de cosas, hay que hacer el mínimo esfuerzo de informarse un poco.»
Estas valoraciones son claramente subjetivas. Entonces, del lado de los demandantes, está claro que dependerá de las preferencias de cada uno: unos buscan calidad, otros buscan marca, otros impresionar a quien lo invitó a comer, o impresionar a mis invitados, etc.
Es más, seguramente el precio del Famiglia Bianchi va a subir, pero no ya, o solamente, por el afán de lucro de sus productores, es que ahora nos está ofreciendo otra cosa. Aunque físicamente sea el mismo vino, en verdad no lo es. Ahora llego al asado con los amigos y llevo «el mejor tinto del mundo». ¿Cuánto vale eso? Mucho para algunos, nada para otros. Depende de las valoraciones subjetivas que son diferentes en cada uno de nosotros.
¿Y del lado de los oferentes? ¿Sus valoraciones, que llevan a establecer sus precios, dependen de sus costos?
Pues todo depende de qué costos estemos hablando. Si se trata de los costos contables, de los costos de producción, de cuánto me costó producir un vino, está claro que influyen pero no en el precio sino en la decisión de producir futuros vinos, para lo cual tomo en cuenta esos costos históricos, pero sin ninguna seguridad de que se repetirán en el futuro, por eso son “subjetivos”. En el momento en que la familia Bianchi se plantea hacer este malbec o no, realizará un cálculo de costos esperados y de ingresos esperados, y si el resultado es positivo, avanzará en su producción.
Pero una vez que el vino ha sido producido, lo que enfrenta el productor no es ya los costos de producción, que son costos del pasado, hundidos, sino “costos de oportunidad”. El costo de oportunidad son las otras alternativas que uno deja de lado cuando toma una decisión. Ahora la familia Bianchi tiene que decidir a qué precio lo ofrece, o si lo retiene para más adelante, o si lo mezcla con otro, etc.
En ese sentido, el costo de oportunidad de este malbec a 96 pesos puede bien haber sido ofrecerlo a 250 pesos o a 50 pesos. Pero, ¿qué cantidad se iba a vender a un precio o a otro? Tal vez lo ponían a 250 y no se vendía, o le quitaba mercado a otra marca de la misma bodega, y el resultado era negativo. Tal vez lo ponían a 50 y se vendía apenas cubriendo sus costos de producción pero deteriorando su marca, porque ahora quedaba catalogado como un vino “barato” que ya no da un servicio de “prestigio” al regalarlo a un amigo o socio.
Esa valoración respecto a las distintas posibilidades, es decir, respecto al “costo de oportunidad” es claramente subjetiva, vinculada con eventos futuros, y apenas relacionada con el costo de producción, que todo productor quiere recuperar, por supuesto, pero que no “determina” el precio al que finalmente se vende.
Excelente artículo sobre el vino Famiglia Bianchi Malbec, que acaba de ganar un concurso en Francia como el mejor vino tino del mundo y que, sin embargo, es barato, ya que su precio es (hasta ahora) de 96 pesos, o unos 10 dólares.
http://www.lanacion.com.ar/1674347-puede-un-vino-de-96-pesos-ser-el-mejor-del-mundo
El artículo presenta algunos comentarios muy útiles para explicar el papel que cumplen los costos en la formación de los precios. Hemos señalado en las clases que el valor es algo subjetivo, no objetivo, que depende de las valoraciones “subjetivas” de demandantes y oferentes, y que no puede explicarse a través de teorías que señalan al valor como originado en el trabajo o el costo de producción, o a la utilidad en la demanda y los costos en la oferta.
Sin embargo, la experiencia diaria pareciera indicar lo contrario: uno ve que el verdulero compra su mercadería, luego le agrega un porcentaje que cubra sus costos y le genere una ganancia y así establece su precio de venta. Algo similar plantea el artículo cuando se pregunta si un vino bueno es necesariamente caro o, como en este caso, resulta elegido como el mejor del mundo, pero es barato.
En primer lugar, el artículo señala que, en términos generales, existe un vínculo entre precio y calidad:
«A la hora de catar a ciegas, es posible que un vino de 80 pesos esté a la par de uno de 500, o uno de 40 con uno de 300. Todos pueden obtener buenos puntajes. Sólo que en la media, los vinos elaborados en gamas mayores de precios, y, por lo tanto, más cuidados, ofrecen mayor cantidad de matices y, por ende, suelen obtener puntajes más altos, porque se acercan más a la experiencia tope que busca un catador», agrega Hidalgo, creador de Vinómanos, la primera wine app de la Argentina.”
Este malbec ganó la competencia, ciega, es decir, los jueces cataban los vinos sin saber cuáles eran, pero el consumidor no va “ciego” a comprar, y por eso hay otros factores que entran en juego.
Ahora viene el argumento respecto a los costos:
“… hasta cierto punto el precio del vino refleja el costo de elaboración y, a mayor costo, es de esperar mayor calidad. «Hay una franja en la que el precio tiene justificación de costos: uvas más caras, barricas más caras, botellas más caras, enólogos y profesionales altamente remunerados, bodegas costosas. Esa cuenta se verifica siempre por debajo de los 50 o 60 pesos. Ahí, cada peso de aumento en los costos se traduce en un aumento del precio del vino. Esa brecha se estira hasta los 100/120 pesos hoy, aunque con la inflación es difícil establecer una barrera. De ahí en más, el precio no responde al costo, sino a un planteo comercial: si es más o menos exclusivo, a quién le habla la marca y quiénes son sus consumidores», explica Hidalgo.”
En verdad, como veremos luego con más detalle, el bodeguero que decide gastar “más” en un vino de 50 pesos lo hace tomando en cuenta “costos de oportunidad”, ya que en ese momento el dilema que se le presenta es si gasta más en mejores barricas o botellas para este vino, o gasta ese dinero en otra cosa, en otro vino, o en otra actividad. La evaluación de esas distintas alternativas es “subjetiva”, ya que lo hace evaluando potenciales ganancias futuras, pero inciertas.
«A partir de los 150 pesos, el precio de una botella se explica por una cuestión de marketing y de posicionamiento -coincide Fabricio Portelli, periodista especializado en vinos y sommelier-. El problema es que muchas bodegas miran a la de al lado para fijar sus estrategias de marketing y, entonces, si una sube el precio por alguna razón específica, las de al lado también lo suben. Por eso hay muchos vinos con precios inflados y consumidores que nunca llegan a terminar de enganchase con esas marcas.»
Aquí, ya claramente la demanda es subjetiva y el precio poco tiene que ver con el costo incurrido. Pues cuando se compra un vino no se busca solamente una determinada calidad. Dice el artículo:
“… Iglesias advierte que la calidad del vino no es el único factor que orienta la elección del consumidor. «La mayoría de los consumidores cuando abren una botella buscan la imagen de determinada botella en la mesa o el saber que al regalar un vino van a quedar bien. Y a veces todos esos factores no te los cubre sólo la calidad del vino: te los cubre el peso de la etiqueta. Y creo que eso también es respetable.» «Cada uno sabe lo que puede invertir en una botella de vino -afirma Portelli-. En función de eso, deberá primar la ocasión de consumo y qué quiero lograr: quiero impactar, quiero quedar bien con un regalo, quiero cumplir o que todos hablen del vino. Para lograr este tipo de cosas, hay que hacer el mínimo esfuerzo de informarse un poco.»
Estas valoraciones son claramente subjetivas. Entonces, del lado de los demandantes, está claro que dependerá de las preferencias de cada uno: unos buscan calidad, otros buscan marca, otros impresionar a quien lo invitó a comer, o impresionar a mis invitados, etc.
¿Y del lado de los oferentes? ¿Sus valoraciones, que llevan a establecer sus precios, dependen de sus costos?
Pues todo depende de qué costos estemos hablando. Si se trata de los costos contables, de los costos de producción, de cuánto me costó producir un vino, está claro que influyen pero no en el precio sino en la decisión de producir futuros vinos, para lo cual tomo en cuenta esos costos históricos, pero sin ninguna seguridad de que se repetirán en el futuro, por eso son “subjetivos”. En el momento en que la familia Bianchi se plantea hacer este malbec o no, realizará un cálculo de costos esperados y de ingresos esperados, y si el resultado es positivo, avanzará en su producción.
Pero una vez que el vino ha sido producido, lo que enfrenta el productor no es ya los costos de producción, que son costos del pasado, hundidos, sino “costos de oportunidad”. El costo de oportunidad son las otras alternativas que uno deja de lado cuando toma una decisión. Ahora la familia Bianchi tiene que decidir a qué precio lo ofrece, o si lo retiene para más adelante, o si lo mezcla con otro, etc.
En ese sentido, el costo de oportunidad de este malbec a 96 pesos puede bien haber sido ofrecerlo a 250 pesos o a 50 pesos. Pero, ¿qué cantidad se iba a vender a un precio o a otro? Tal vez lo ponían a 250 y no se vendía, o le quitaba mercado a otra marca de la misma bodega, y el resultado era negativo. Tal vez lo ponían a 50 y se vendía apenas cubriendo sus costos de producción pero deteriorando su marca, porque ahora quedaba catalogado como un vino “barato” que ya no da un servicio de “prestigio” al regalarlo a un amigo o socio.
Esa valoración respecto a las distintas posibilidades, es decir, respecto al “costo de oportunidad” es claramente subjetiva, vinculada con eventos futuros, y apenas relacionada con el costo de producción, que todo productor quiere recuperar, por supuesto, pero que no “determina” el precio al que finalmente se vende.

El concepto de costo de oportunidad fue desarrollado por un economista austriaco, Friedrich von Wieser (1851-1926), uno de los fundadores de lo que luego se llamaría “Escuela Austriaca” de economía.