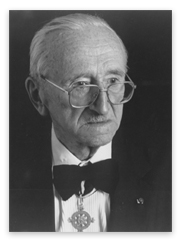Con los alumnos de UBA Derecho vemos “Sistema Económico y Rentístico” de Juan Bautista Alberdi. Allí, en su primer capítulo, quien inspirara la Constitución Argentina explica los principios en que se sustenta. El texto muestra, también, cuán lejos se encuentra ahora el país de esos principios aunque mantenga en su esencia el mismo texto escrito:
“Todos los intereses contribuyen al bienestar general, pero ninguno de un modo tan inmediato como los intereses materiales. Este principio, que es verdadero en Londres y París, el seno de la opulencia europea, lo es doblemente en países desiertos en que el bienestar material es el punto de partida y el resumen de la prosperidad presente.
Por esta razón la Constitución argentina (artículo 64, inciso 16), dando al gobierno legislativo el poder de realizar todo lo que puede ser conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, le demarca y señala terminantemente, como medios conducentes a esos fines de bienestar y mejoramiento de todo género, «el fomento de la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines».
Como la industria, es decir, el trabajo, como la inmigración y colonización, es decir los brazos, como los capitales no son más que los agentes o instrumentos de la producción de las riquezas, se infiere que las leyes protectoras de esos medios son otras tantas leyes protectoras de la producción.
Las leyes protectoras de la producción tienen ya sus principios en la Constitución; no pueden ser arbitrarias, ni deben ser otra cosa que leyes orgánicas de la economía constitucional. – En el curso de esta primera parte vamos a exponer los principios que la Constitución reconoce y garantiza como orígenes de la producción argentina.
Pero, antes de pasar adelante, detengámonos en la observación de un hecho, que constituye el cambio más profundo y fundamental que la Constitución haya introducido en el derecho económico argentino. Ese hecho consiste en la escala o rango preponderante que la Constitución da a la producción de la riqueza nacional, sobre la formación del Tesoro o riqueza fiscal. ¿Quién creyera que a los cuarenta años de principiada la revolución fundamental fuese esto una novedad en la América antes española?
La Constitución argentina es la primera que distingue la riqueza de la Nación de la riqueza del gobierno; y que, mirando a la última como rama accesoria de la primera halla que el verdadero medio de tener contribuciones abundantes, es hacer rica y opulenta a la Nación.
Y, en efecto, ¿puede haber fisco rico de país desierto y pobre? Enriquecer el país, poblarlo, llenarlo de capitales. ¿Es otra cosa que agrandar el Tesoro fiscal? ¿Hay otro medio de nutrir el brazo, que engordar el cuerpo de que es miembro? ¿O la Nación es hecha para el fisco y no el fisco para la Nación?
Importaba consignar este hecho en el código fundamental de la República, porque él solo constituye casi toda la revolución argentina contra España y su régimen colonial.”